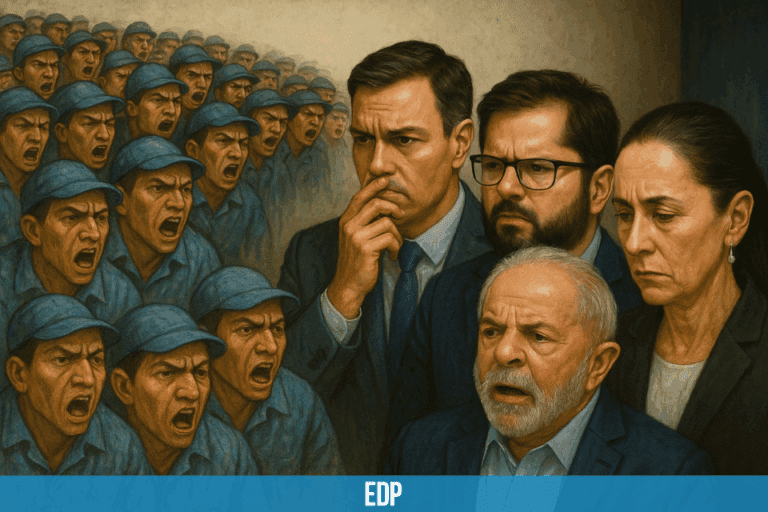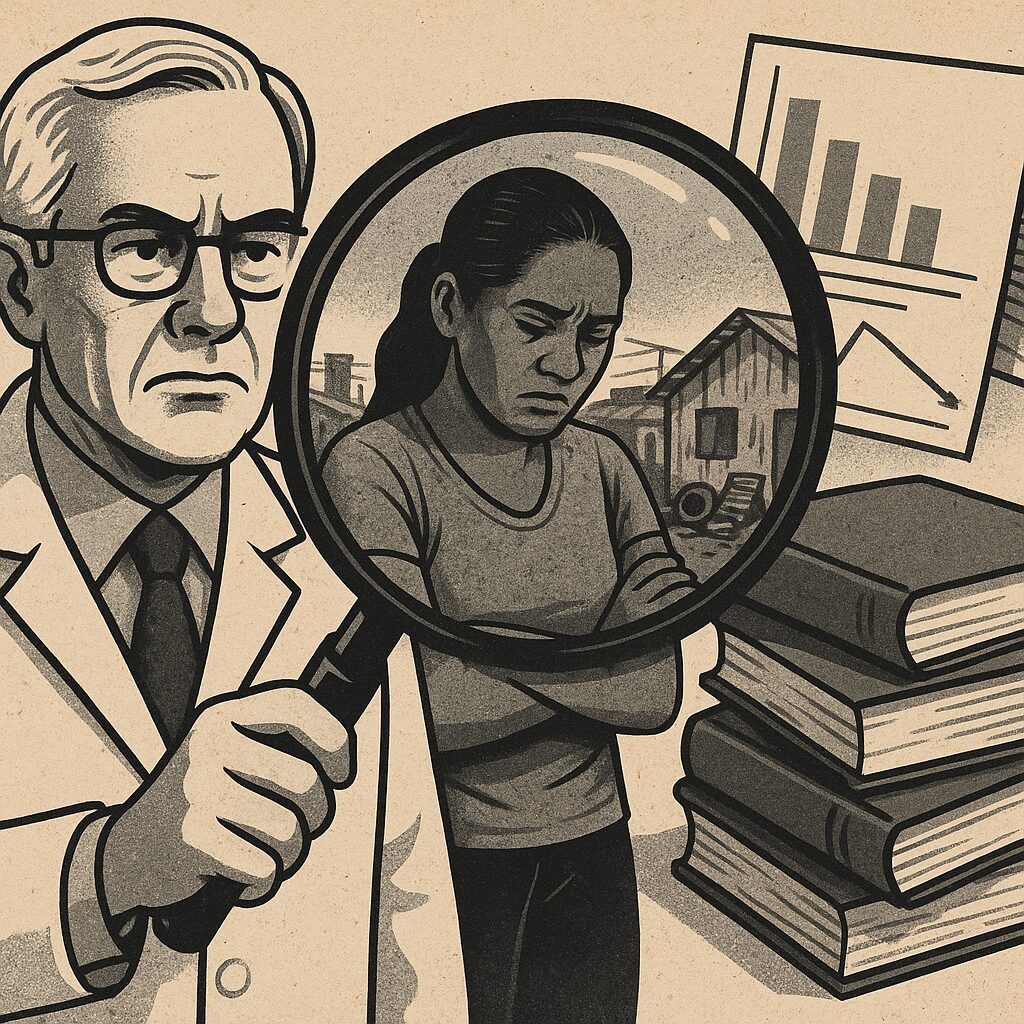El progresismo global actual enfrenta un dilema incómodo: cómo leer el voto del trabajador reaccionario sin caer en el desprecio de clase. ¿Qué nos molesta más: que un millonario propague odio o que un obrero lo repita? Este artículo lo analiza sin eufemismos.
Por Emanuel Barrera Calderón.
El progresismo global ha reemplazado el conflicto político por una gramática moralizante que, en lugar de disputar el sentido del malestar popular, lo juzga.
Introducción
En los últimos años, hemos asistido al ascenso de fuerzas de extrema derecha que han logrado capturar, de manera sorprendente para algunos sectores, el apoyo de amplios segmentos de las clases trabajadoras y populares. Desde la elección de Donald Trump en Estados Unidos hasta el fenómeno de Jair Bolsonaro en Brasil, pasando por Marine Le Pen en Francia o Javier Milei en Argentina, la apelación a la rabia, el resentimiento y el sentimiento antisistema ha desbordado los marcos tradicionales de la representación política.
Lejos de tratarse de movimientos puramente elitistas o tecnocráticos, estas derechas han sabido interpelar emocionalmente a sectores que sienten que la política institucional los ha abandonado o, peor aún, despreciado.
Este artículo propone una reflexión crítica desde América Latina —y en particular desde el caso argentino— sobre la manera en que los sectores progresistas reaccionan frente a este giro derechista de base popular. Más que un intento de comprender las causas estructurales del malestar, la respuesta dominante ha sido de desconcierto moral, indignación simbólica y acusación cultural.
Se tiende a señalar la irracionalidad del votante, su falta de educación política, su “fascismo internalizado”, sin revisar las fallas de las propias estrategias de construcción política, ni el desarme programático y territorial de las fuerzas progresistas.
La idea articuladora del texto es que el progresismo global ha reemplazado el conflicto político por una gramática moralizante que, en lugar de disputar el sentido del malestar popular, lo juzga. Incómodo frente a la posibilidad de que las clases populares no se comporten como “deberían”, termina responsabilizándolas por la deriva derechista que ellas mismas sufren. Así, mientras moraliza la rabia ajena, evita interrogarse sobre las condiciones estructurales que permitieron que esa furia fuera capturada por las derechas. En lugar de politizar el enojo, lo diagnostica como una patología.
El problema del enojo direccionado: ¿quién nos “decepciona”?
Uno de los fenómenos más reveladores del malestar político contemporáneo es la manera asimétrica en que se distribuye la indignación dentro del progresismo global. Cuando un empresario multimillonario expresa ideas violentas, negacionistas o directamente fascistas, suele haber una reacción acotada: se lo denuncia, se lo discute, a veces se lo ironiza.
Pero cuando un trabajador, un chofer de colectivo, un albañil o una empleada doméstica reproduce ese mismo discurso, el escándalo se multiplica. Como si no tuvieran derecho a equivocarse, a enojarse, a reaccionar. Como si debieran —por su condición— actuar de acuerdo a un guion moral preestablecido.
Esta doble vara con que se mide la violencia discursiva no es casual: está enraizada en una forma paternalista y elitista de entender la política desde sectores progresistas que confunden representación con tutela. Mientras a las élites se las interpreta o se las naturaliza (“siempre pensaron así”), a los sectores populares se les exige una coherencia ética que nadie más cumple.
La decepción no se dirige a los poderosos que diseñan las condiciones materiales del odio, sino al pobre que, en lugar de votar como debería, elige un candidato de ultraderecha. Lo que está en juego no es solamente una opción política, sino una traición simbólica al imaginario bienpensante que pretende hablar “por los otros” sin riesgo de interpelación.
En el fondo, persiste una idea profundamente problemática: que los oprimidos, por ser tales, debieran necesariamente estar del lado del bien. Que deben encarnar una conciencia virtuosa, racional, tolerante, democrática. Pero esta expectativa no solo es irreal: es profundamente clasista. Supone que los sectores populares deben ser mejores que el resto, que su rabia tiene que ser justa, que sus decisiones deben estar guiadas por la razón y no por la desesperación, la frustración o el hartazgo. Es una demanda moral que despolitiza el conflicto y deshistoriza las condiciones de producción del consentimiento.
Basta ver la reacción pública ante ciertos casos emblemáticos: el chofer que vota a Milei se convierte en blanco de burlas, memes, indignación. Mientras tanto, los financistas que promueven ese discurso desde think tanks o espacios empresariales apenas reciben críticas estructurales. La crítica no apunta al poder que organiza el sentido común, sino al sujeto que lo repite.
Así, el progresismo global deja de mirar la estructura para ensañarse con sus víctimas. No porque odie a los trabajadores, sino porque espera de ellos una pureza que nadie más está dispuesto a practicar. Esa figura del trabajador reaccionario se convierte, entonces, en el nuevo chivo expiatorio de la frustración progresista.
Clases populares, subjetividad y violencia simbólica
Una de las contribuciones más filosas al debate actual sobre las clases populares en Argentina proviene de Mayra Arena, quien desde su experiencia y escritura interpela al progresismo global que “habla sobre los pobres, pero no los escucha”. En sus intervenciones, Arena desarma el discurso bienintencionado que romantiza la pobreza o la convierte en objeto de análisis sin involucrarse con las tramas reales de supervivencia, deseo y resentimiento que la atraviesan.
Lo que incomoda a muchos no es tanto la pobreza en sí, sino el pobre que no se comporta como se espera: el que no agradece, el que no milita, el que consume como puede y vota como quiere. La imagen del pobre rebelde, que no encaja en el relato meritocrático ni en el redentor, pone en crisis las fantasías de representación moral que el progresismo global construye sobre los sectores subalternos.
Desde otro ángulo, Javier Auyero ha desarrollado una crítica meticulosa a las formas en que las ciencias sociales abordan las prácticas populares. En trabajos como Pacientes del Estado (2013), Auyero muestra cómo muchas investigaciones reproducen una mirada distante, explicando las acciones de los pobres desde categorías externas, muchas veces patologizantes o reduccionistas.
Esta distancia epistémica refuerza una forma sutil de violencia simbólica: se habla sobre ellos, no con ellos, y mucho menos desde ellos. Así, se pierde de vista la racionalidad estratégica de muchas de sus decisiones, la historicidad de sus vínculos con el Estado, y la densidad afectiva de sus relaciones comunitarias.
Muchas veces, quienes se acercan a las clases populares desde el discurso académico o mediático tienden a idealizarlas, esperando que encarnen determinados valores: solidaridad, conciencia política, compromiso social. Pero esa expectativa no deja de ser una forma de simplificación. Cuando las personas no actúan como el modelo que se construyó sobre ellas —cuando votan a un candidato reaccionario o expresan rabia hacia el sistema—, aparece la frustración, el juicio moral o el intento de corrección.
Se olvida que la vida en los márgenes está atravesada por contradicciones, deseos y experiencias complejas que no siempre encajan en los esquemas teóricos o militantes. En lugar de preguntarnos por qué ese enojo encuentra eco en discursos de derecha, se tiende a señalar con el dedo a quienes lo expresan. Y en muchos casos, ese dedo apunta al trabajador reaccionario como el traidor de clase que no supo “entender” su lugar en el tablero político.
La emocionalidad de las clases populares —su rabia, su miedo, su deseo de venganza— suele ser interpretada como una desviación irracional, una anomalía que debe corregirse mediante educación o inclusión simbólica. Pero si asumimos que las emociones son también construcciones políticas, entonces no podemos seguir explicando el voto popular a la derecha como un simple error de percepción.
Lo que hace falta no es reeducar a las masas, sino comprender por qué ciertos discursos emocionales logran conectar con su experiencia de vida. Tal vez, el desafío es dejar de leer la subjetividad popular como déficit, y empezar a hacerlo como expresión del conflicto real.
Cuando la rabia vota derecha: pasiones populares y respuestas progresistas
Está más que dicho que la irrupción de Javier Milei en la política argentina no puede leerse como un fenómeno aislado, sino como parte de una tendencia global en la que las derechas más radicalizadas logran captar el malestar popular. En contextos donde la desigualdad se agudiza y las instituciones democráticas parecen cada vez más alejadas de las necesidades cotidianas, figuras como Trump, Bolsonaro o Le Pen han sabido canalizar el enojo colectivo.
En Argentina, Milei llevó ese proceso a una nueva intensidad, no sólo por su retórica explosiva, sino por la eficacia con la que convirtió la furia social en programa político. Su éxito interpela a todos los actores del sistema: no es una anomalía, sino el síntoma de un orden que hace tiempo dejó de ofrecer respuestas.
La diferencia entre Milei y figuras como Mauricio Macri radica en la capacidad del primero para construir un vínculo emocional radicalizado. Mientras Macri representaba el orden de los CEOs y la racionalidad empresarial, Milei encarna la ruptura total, el goce de destruir lo existente. Su discurso seduce con una épica de la demolición. En ese sentido, Milei no inventó el odio, sino que lo organizó políticamente. Aprovechó un vacío de representación afectiva y lo llenó con gritos, enemigos y un relato de redención individualista.
En ese terreno emocional, sectores del progres —en muchos casos desclasados, urbanos, fuertemente escolarizados— han reaccionado más con desconcierto moral que con estrategia política. Frente a la radicalización del enojo, muchas veces respondieron con corrección política, escraches simbólicos o llamados al buen comportamiento cívico.
Se consolidó así una élite discursiva que, aunque se identifica con causas justas, muchas veces termina comunicándose sólo consigo misma. Sin ánimo de cuestionar sus valores, es fundamental advertir que los discursos emancipatorios pierden potencia si no logran conectar con las pasiones colectivas.
El problema no es que exista rabia popular, sino que no haya proyectos capaces de disputarla desde la transformación y no desde el juicio. Como se dijo, la derecha no inventó ese enojo: simplemente encontró una forma de nombrarlo, canalizarlo y convertirlo en identidad política. El desafío, entonces, es dejar de moralizar a los enojados, politizar ese malestar con una mirada estructural, una narrativa común y una estrategia de organización.
Lo urgente es reconstruir una alternativa que le haga sentido al enojo. Porque si no se discute el sentido del odio, gana quien mejor lo administre. Y si el trabajador reaccionario encuentra en la derecha un refugio simbólico para su bronca, es porque la izquierda ha fallado en ofrecerle otro horizonte.
El odio “mal dirigido” y la selectividad del señalamiento
El malestar popular puede ser el punto de partida para una política transformadora. Cuando se escucha esa incomodidad sin juzgarla, cuando se la asume como parte de una experiencia colectiva de abandono, exclusión y lucha por la dignidad, se abren caminos para la organización. No hay transformación sin conflicto, y reconocer ese conflicto es el primer paso para construir alternativas que conecten con la vida real de las mayorías.
En lugar de tutelaje o distancia simbólica, necesitamos propuestas que fortalezcan la autonomía, la participación directa y la disputa cultural y material del presente. Asumir el antagonismo de intereses no significa dividir sin sentido, sino clarificar desde dónde se habla y para qué. Una política popular robusta reconoce la potencia del deseo colectivo, promueve formas de vida dignas y se enraíza en los territorios con estrategias concretas de intervención.
La construcción de una coalición popular amplia y arraigada requiere sensibilidad, pero también decisión. Se trata de articular distintas formas de malestar bajo un horizonte común de justicia social y redistribución. Esa coalición puede nacer de la escucha activa, del reconocimiento de las desigualdades y de la voluntad de disputar el sentido de las cosas en cada espacio: en el trabajo, en la escuela, en la calle, en los medios.
Hoy más que nunca necesitamos proyectos que convoquen desde la potencia y no desde la culpa, que politicen las emociones sin banalizarlas, y que vuelvan a hacer de la organización colectiva una herramienta vital. El desafío es construir con otros y no sobre otros. Representar no es hablar por, sino abrir espacio para que el conflicto se vuelva política viva. Porque la rabia que hoy vota puede mañana organizarse, y una sociedad justa se construye con pueblo, no sin él.