Este no es un artículo contra una ideología, sino contra todas las ideologías. Un humilde intento por denunciar esa contagiosa manía de abrazar la comodidad de no pensar. | Imagen: ‘La extracción de la piedra de la locura’ de Jan Sanders van Hemessen (1550).
Por Matias Boglione, Co Director de EDP.
La ideología promete sentido, pero el pensamiento exige coraje. Y en tiempos de certezas gritadas y verdades empaquetadas, atreverse a pensar sigue siendo una de las formas más raras (y más necesarias que nunca) de resistencia.
Ideología, o el arte de no pensar
Este no es un artículo sobre derechas contra izquierdas. Si llegaste hasta aquí esperando un ajuste de cuentas partidario, una defensa de tus valores o un ataque a tus enemigos, entonces seré honesto contigo: este texto no es para ti. En ese caso, mi sugerencia es que dejes de leer ahora mismo.
Lo que sigue no es un debate ideológico clásico, sino algo bastante más incómodo: una crítica a la ideología como forma de pensamiento, o mejor dicho, como renuncia al pensamiento. Tendemos a creer que la ideología es un conjunto de ideas pero, más bien, la intención de este artículo es una invitación a pensarla como una tecnología emocional. Una forma de organizar la ignorancia colectiva, de darle coherencia afectiva a un mundo que resulta demasiado complejo, ambiguo y contradictorio.
En ese sentido, la ideología funciona menos como un sistema explicativo y más como una anestesia cognitiva. Calma, ordena, tranquiliza. Pero lo hace al costo de amputar la realidad. Por eso puede decirse —sin metáforas suaves— que la ideología es la emoción de los pobres. No pobres en términos económicos, sino pobres en términos de libertad intelectual. Es el grillete mental de quien necesita certezas cerradas para no enfrentarse al vértigo de pensar por cuenta propia.
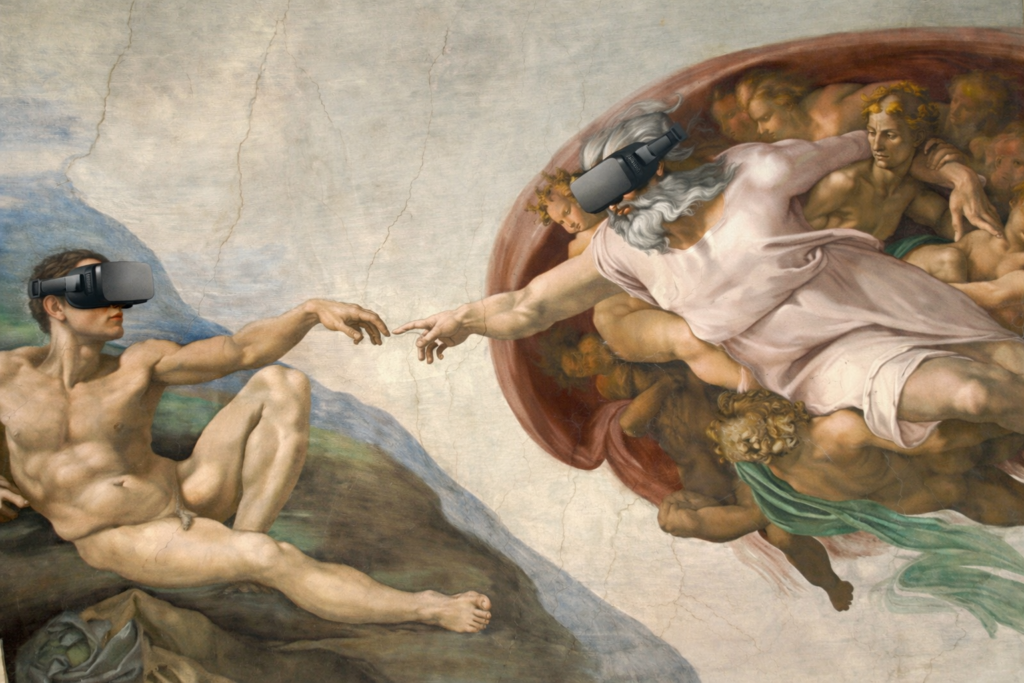
Esta idea no es nueva. Ya Friedrich Nietzsche advertía, en su famoso texto Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que la verdad no es un valor moral sino una construcción humana, útil, provisional y siempre frágil. Cuando esa fragilidad se vuelve insoportable, aparece la mentira que se presenta como verdad absoluta. Y ahí comienza el problema. Las ideologías prometen sentido, pertenencia, identidad. Pero lo hacen a través de una operación peligrosa; la de reducir la realidad para que encaje en un relato previo. No importa si ese relato se llama nación, revolución, mercado, pueblo, tradición, progreso o libertad. El mecanismo es el mismo.
La realidad —que es excesiva, incómoda, contradictoria— debe ser traicionada para que la ideología sobreviva. Este artículo parte de una hipótesis simple pero brutal: no es posible ser genuinamente libre mientras se piensa ideológicamente. Y no porque “no haya que tener ideas”, sino porque cuando una idea se convierte en identidad, el pensamiento queda, como mínimo, contaminado.
El problema no es cuál es tu ideología. El problema es qué parte de la realidad se te está escapando o qué dejaste de pensar para sostenerla. En las secciones que siguen vamos a explorar qué implica esto a nivel individual, pero sobre todo qué consecuencias culturales tiene vivir en sociedades que han normalizado la sustitución del conocimiento por la pertenencia, del pensamiento por la consigna, y de la realidad por la ilusión compartida. Si eso te resulta incómodo, todavía estás a tiempo de irte. Pensar, como veremos, nunca fue una actividad segura (no es casualidad que muchos de los grandes pensadores hayan sido perseguidos, proscriptos y aniquilados).
¿Cuál es tu ideología? La pregunta mal formulada
“¿Cuál es tu ideología?” es una de esas preguntas que parecen profundas, pero que en realidad empobrecen la conversación antes de que empiece. Se formula como invitación al diálogo, pero opera como clasificación. No busca entender tu manera de pensar, sino a qué casillero perteneces. La pregunta correcta no es esa. La pregunta incómoda —y por eso casi nunca formulada— debería ser otra: ¿cuál es tu conocimiento? No qué bandera defiendes. No qué etiquetas usas. Sino qué sabes, qué entiendes del mundo, qué herramientas intelectuales eres capaz de movilizar cuando la realidad no encaja en tus certezas.
Las ideologías son visiones reduccionistas de la realidad. No porque sean necesariamente falsas en todos sus puntos, sino porque ninguna puede agotar la complejidad de lo real. La historia está plagada de ideologías justamente por eso; porque ninguna alcanza. Cada una captura un fragmento, exagera una dimensión, absolutiza una perspectiva y luego la presenta como totalidad. La vida concreta de cada individuo (con sus contradicciones, ambigüedades y tensiones) es siempre superior e irreductible a cualquier sistema cerrado de ideas. Cuando alguien decide vivir desde una ideología, lo que hace en realidad es subordinar su experiencia a un marco previo, forzar la realidad a entrar en un molde que no sirve para contenerla.

La lectura que hace Althusser sobre esto es clave. Para él, la ideología no es simplemente un conjunto de ideas falsas, sino la relación imaginaria que los individuos mantienen con sus condiciones reales de existencia. No importa si esa relación es verdadera o no en términos empíricos; lo decisivo es que permite al sujeto reconocerse, ubicarse, sentirse parte de algo. Un punto de partida desde el cual desplegar el pensamiento.
La ideología interpela. Te llama y te seduce. Y cuando respondes, lo haces a un precio muy alto: el de dejar de pensar desde la experiencia para pensar desde el rol que la ideología te asigna. Ahí ocurre la traición fundamental. Adscribirse a una ideología no es solo traicionar la realidad (porque, como ya dijimos, la realidad nunca entra del todo en una ideología), sino traicionarse a uno mismo. Convertir la propia vida en un recurso humano al servicio de una causa, una doctrina, una identidad colectiva. En definitiva, es cambiar la incomodidad de pensar por la comodidad de pertenecer.
Por eso nuestras limitaciones no suelen estar dadas por la falta de información, sino por los límites que nos impone la ideología que adoptamos. Límites que, paradójicamente son impuestos por nosotros mismos (las imposiciones más efectivas) con sobrado entusiasmo. Es que la ideología ofrece una coartada perfecta. Ya no hace falta comprender el mundo, basta con alinearse. Desde esta perspectiva, la libertad humana no se mide por la cantidad de derechos que uno declama ni por la intensidad con la que defiende una bandera, sino por algo bastante más exigente: el grado de emancipación que una persona logra frente a la ideología.

Cuanto más ideologizado está alguien, menos margen tiene para revisar sus creencias, menos tolerancia a la evidencia incómoda y, por consiguiente, menos dispocición para aprender. Por eso no sorprende que vivamos en una época donde el conocimiento científico es crecientemente despreciado. La ciencia incomoda porque no respeta identidades, no confirma pertenencias, no se adapta a relatos cerrados.
Las ideologías, a diferencia de las ciencias, prometen sentido inmediato. A cambio, exigen obediencia emocional e intelectual. Y conducen, inevitablemente, a un estado de toxicidad cognitiva en el que ya no importa entender la realidad, sino defender el relato que nos hace sentir seguros. El grupo se vuelve refugio. La consigna reemplaza al argumento. Y el pensamiento (que siempre es incómodo y frágil) queda relegado como una actividad sospechosa. Porque pensar, cuando se vive desde una ideología, siempre se parece a una forma de traición.
Cuando la pertenencia reemplaza a la evidencia
Una de las consecuencias más visibles (y más graves) del pensamiento ideológico es el desprecio creciente por el conocimiento científico. No porque la ciencia se haya vuelto menos rigurosa, sino porque dejó de ser funcional a ciertas identidades políticas. La ideología no discute con la evidencia. Directamente la descarta. No la refuta; la invalida por su origen. No pregunta “¿es verdadero?”, sino “¿de quién viene?”. Este desplazamiento (el que va de la verdad al emisor) explica por qué hoy conviven sin pudor discursos antivacunas, terraplanistas, negadores del cambio climático y ataques sistemáticos a universidades, centros de investigación y expertos. Y esto no es accidental. La ignorancia nunca estuvo tan bien organizada (y en esto tiene mucho que ver la tecnología).
El caso más visible, aunque no el único, es el de Donald Trump. Durante su presidencia, la evidencia científica fue tratada como una opinión más, siempre subordinada a la conveniencia política del momento. El cambio climático fue negado abiertamente, la pandemia fue minimizada, las vacunas sospechadas, y los expertos desacreditados si no confirmaban el relato oficial. El mensaje implícito fue devastador: el conocimiento vale solo si coincide con la identidad política del líder.

Este fenómeno no se limita a Estados Unidos ni a una figura particular. Se replica en múltiples contextos: líderes que desconfían de las universidades por “adoctrinadoras”, gobiernos que atacan a científicos por “vividores del Estado”, movimientos que reemplazan evidencia por intuición, fe o sospecha permanente. Desde la psicología cognitiva, esto tiene nombre. Se llama sesgo de confirmación: la tendencia a aceptar información que confirma nuestras creencias previas y rechazar aquella que las cuestiona. Y esto, en contextos ideologizados, se agrava aún más con lo que podemos llamar el razonamiento motivado. Un razonamiento que no razona para conocer, sino para proteger una identidad.
Cuando la ideología se convierte en identidad, la evidencia deja de ser una herramienta y pasa a ser una amenaza. Aquí resulta inevitable traer a Karl Popper, quien hace décadas ya advertía que los sistemas de pensamiento verdaderamente peligrosos no son los que se equivocan, sino los que no admiten la posibilidad de estar equivocados. Toda teoría que no pueda ser refutada deja de ser conocimiento y se transforma en dogma. La ideología funciona exactamente así. Es un sistema cerrado, inmune a la refutación, que interpreta cualquier evidencia contraria como conspiración, manipulación o ataque. El científico se vuelve sospechoso. El dato, discutible. La universidad, enemiga.
El resultado es una paradoja inquietante. Vivimos en la era con mayor acceso al conocimiento de la historia y, al mismo tiempo, en una de las más hostiles a él. Este desprecio no es inocuo. No es un simple debate simbólico. Cuando el conocimiento pierde legitimidad, la realidad misma se vuelve negociable. Y cuando la realidad es negociable, todo es posible. Incluso la violencia.
Porque cuando la evidencia deja de importar, también dejan de importar los cuerpos que la encarnan. Migrantes reducidos a amenazas abstractas. Minorías convertidas en estadísticas manipulables. Personas transformadas en símbolos. El pensamiento ideológico no solo empobrece la comprensión del mundo, sino que también prepara el terreno para su brutalización. Y lo hace con una eficacia alarmante, porque ofrece algo que el conocimiento nunca promete: una reconfortante certeza emocional instantánea.
¿Por qué la identidad ideológica anula el juicio crítico?
Cuando la identidad se fusiona con la ideología, la razón deja de operar como herramienta de exploración del mundo y pasa a funcionar como defensa emocional del nosotros contra ellos. Esto no es una afirmación retórica, sino, más bien, un fenómeno documentado por una vasta tradición de investigación en ciencia política y psicología cognitiva. Veamos algunas de ellas.
Las investigaciones en neurociencia política han demostrado que la identificación con un partido o grupo no solo predice actitudes políticas, sino que modifica cómo se procesa la información misma. En The Partisan Brain, se explica cómo la identificación política actúa como un filtro cognitivo que distorsiona la evaluación de hechos y argumentos: no se razona para descubrir la verdad, sino para defender la posición del grupo al que uno pertenece.
Esto coincide con lo que los psicólogos llaman razonamiento motivado (motivated reasoning): no se trata de pensar menos, sino de pensar para defender lo que ya se cree. En experimentos clásicos y contemporáneos, cuando a individuos se les presenta una evaluación neutral sobre un tema, su aceptación o rechazo varía significativamente según su afiliación partidaria, incluso si la frase es genérica o banal.

La polarización no es solo una cuestión de diferencias de opinión sobre políticas públicas. Es un fenómeno emocional profundo. La literatura reciente distingue entre polarización ideológica (diferencias de posición) y polarización afectiva (desagrado emocional hacia quienes piensan distinto). Esto explica por qué las mismas personas pueden desarrollar aversión y desconfianza profundas hacia quienes no comparten su identidad política, incluso cuando no existen diferencias significativas en sus posiciones sobre temas concretos.
Una pieza fundamental de este rompecabezas es el sesgo de confirmación; esa conocida tendencia a buscar, interpretar y recordar información que confirma las creencias preexistentes, ignorando o desacreditando lo que las desafía. Cuando la identidad política se vuelve central, ese sesgo se intensifica. La evidencia contradictoria no se evalúa; directamente se descarta. Y cuando se combina con las cámaras de eco mediáticas —especialmente las reforzadas por algoritmos digitales que priorizan contenido emocional y polarizante—, el resultado es una burbuja de información cada vez más cerrada y autoafirmativa.
Entonces, hay un linaje claro de estudios que muestran lo mismo:
- Los experimentos de partisan motivated reasoning, que han demostrado que las opiniones de las personas sobre políticas cambian significativamente cuando se les dice la posición partidaria asociada a esa política, incluso si el contenido informativo es neutral.
- Y otra línea de trabajo, que compara cómo individuos procesan información cuando se les presentan party cues (señales partidarias) versus cuando no, y encuentra que la presencia de una señal de partido induce mayor esfuerzo cognitivo para justificar la propia posición que para evaluar objetivamente la información.
Lo que todos estos estudios tienen en común es una constatación preocupante: el sesgo no es un accidente cognitivo; es un efecto sistemático de la identidad. ¿Qué se infiere de todo esto? Lo que parece un fenómeno trivial —aceptar o rechazar ideas según quién las pronuncia— no es una anomalía psicológica menor, sino un patrón consistente que socava el pensamiento crítico. La evidencia, entonces, indica que:
- La afiliación política no solo influye en lo que pensamos, sino en cómo pensamos.
- Cuando las creencias se atornillan a identidades sociales, la corrección por evidencia disminuye y aumenta la defensa emocional de posiciones preconcebidas.
- Esto no es un error de una minoría. Es una tendencia general en sociedades altamente polarizadas.
Cuando la ideología deja de discutir y empieza a golpear
Hay una confución frecuente, y bastante tentadora, de creer que los efectos de la ideología se agotan en el plano del discurso. Que todo queda en insultos, estigmas, cancelaciones, climas intensos. Pero esto es falso. La ideología no se queda en la palabra, porque también organiza prácticas. Y cuando esas prácticas se institucionalizan, la violencia deja de ser metafórica. El paso de lo meramente simbólico a lo real es más corto de lo que solemos imaginar o admitir. Cuando el adversario ya no es alguien con quien disentir, sino un enemigo moral, la frontera que separa el debate del castigo se vuelve porosa. Primero se deshumaniza; después se actúa.
El caso estadounidense vuelve a ser ilustrativo. Bajo la administración de Donald Trump, la ideología dejó de ser solo retórica electoral y se tradujo en políticas concretas de persecución y exclusión. La inmigración fue narrada como amenaza existencial; los migrantes, como criminales en potencia; el acento, el color de piel o el origen, como indicios suficientes de sospecha.
El resultado fue la normalización de prácticas que exceden ampliamente la violencia simbólica. Agentes del ICE (Immigration and Customs Enforcement) detienen a diario a personas en función de su apariencia, su forma de hablar o su pertenencia presunta a un grupo “indeseable”. No hace falta delito ni órdenes de aprehensión, ni órdenes de allanamiento. Sólo basta una interpelación ideológica previa. Esto no es un exceso aislado ni una desviación administrativa. Es el efecto lógico de un clima cultural donde la ideología redefine quién merece derechos y quién no. Cuando una narrativa logra instalarse como sentido común, la violencia deja de parecer violencia y pasa a percibirse como “orden”, “defensa”, “restauración”, o cualquier otro concepto que facilite la normalización.

Pero hagamos una aclaración. No estamos hablando de fanáticos marginales ni de episodios excepcionales. Estamos hablando de Estados, instituciones y fuerzas de seguridad operando bajo marcos ideológicos que habilitan prácticas discriminatorias con aval social. Y esto no es patrimonio exclusivo de una ideología específica. Cambian los enemigos, cambian las palabras, cambian los pretextos, incluso las ideologías políticas. El mecanismo es idéntico.
La ideología (especialmente en su versión extremista) reduce la complejidad del mundo a un esquema binario. Ese esquema necesita culpables. Y los culpables, tarde o temprano, pagan con el cuerpo. Por eso el deterioro del pensamiento crítico no es un problema abstracto ni un lujo académico. Es una cuestión profundamente política y material. Cuando la capacidad de pensar se anula, cuando la evidencia deja de importar y la identidad lo ocupa todo, la violencia se vuelve administrable. Primero se legitima el desprecio. Después, la exclusión. Finalmente, la violencia.
Hay un punto clave que suele pasarse por alto, y es que estas dinámicas no avanzan solo por la acción de los extremos más ruidosos, sino por el silencio resignado de mayorías cansadas, que prefieren no hablar para no ser arrastradas al barro de la polarización. El costo de ese silencio es alto porque deja el espacio público en manos de quienes confunden convicción con fanatismo y fuerza con razón. Cuando el pensamiento se retira, la ideología ocupa el lugar del juicio.
La trampa de la “batalla cultural”
No es casualidad que la «batalla cultural» esté tan de moda en los tiempos que corren, cabe aclarar que no es más que un eufemismo para no decir lo que realmente es: una disputa por el control del sentido común. No se libra en el terreno del argumento ni del intercambio racional de ideas, sino en un plano más profundo y eficaz; un terreno en el que todo parece ser tan obvio, que no necesita demostración. No es una batalla y no es cultural. Es una operación de normalización ideológica.
El objetivo no es convencer (porque eso sería lento e incierto), sino instalar marcos de percepción a partir de los cuales interpretar el mundo. Definir qué preguntas son legítimas, qué temas se vuelven intocables y qué posiciones quedan descartadas sin necesidad de refutación. Cuando algo alcanza ese estatus, la ideología ya no necesita defenderse, porque funciona en piloto automático. Ahí radica su éxito. Lo ideológico se vuelve invisible precisamente cuando triunfa. Se disfraza de “realismo”, de “sentido común”, de “lo que se da por sentado”. El pensamiento crítico, en cambio, aparece como exageración, provocación o pérdida de tiempo.
La batalla cultural, vista de esta forma, funciona como antesala de la aceptación pasiva de una realidad intervenida ideológicamente. Una realidad simplificada, cuadriculada, diagramada, donde ciertas interpretaciones se aceptan sin pestañar y otras se descartan de antemano, no por falsas, sino por incómodas. Este proceso, como no podía ser de otra manera, se ve amplificado por la cultura digital. Los algoritmos no crean ideología, pero la potencian; reforzando burbujas, consolidando cámaras de eco y premiando la emocionalidad por sobre la reflexión.
Así, el sesgo de confirmación deja de ser un problema individual y se convierte en estructura del entorno. Ya no buscamos información, porque, sencillamente, el sistema nos devuelve versiones del mundo ajustadas a nuestras creencias previas. La llamada batalla cultural no produce ciudadanos más informados ni sociedades más reflexivas. Produce lealtades. Necesita identidades cerradas, respuestas automáticas y reflejos condicionados. Cuando la ideología logra organizar lo que puede decirse y pensarse, la fuerza deja de ser necesaria. La realidad ya fue domesticada.
La moderación como acto radical
En un clima dominado por la polarización, la moderación ha sido convertida en insulto. Se la presenta como falta de convicción, como cobardía moral o como incapacidad de “jugarse”. Nada más funcional a los extremos que desacreditar a quienes no aceptan el juego binario. Sin embargo, en sociedades sobre-ideologizadas como la actual, la moderación se ha convertido en un acto profundamente radical.
Radical no porque busque el centro aritmético entre dos posiciones, sino porque se niega a entregar el pensamiento a la lógica tribal. El moderado, en el sentido que aquí se usa, no es quien no tiene ideas, sino quien se rehúsa a fusionar su identidad con ellas. Quien entiende que ninguna causa, ningún líder y ninguna ideología justifican la suspensión del juicio crítico. La polarización necesita caricaturas, héroes y villanos, patriotas y traidores, iluminados y enemigos. En ese esquema, el moderado estorba. No grita lo suficiente, no odia con la intensidad esperada, no acepta que el mundo se reduzca a dos opciones mutuamente excluyentes. Por eso es ridiculizado, silenciado o empujado a los márgenes del debate público.
Además, la moderación no es neutralidad moral. Es, en realidad, una toma de posición mucho más exigente. Supone sostener que la democracia y sus instituciones están por encima de conveniencias coyunturales; que las reglas del juego importan incluso —y sobre todo— cuando no nos benefician; que un país vale más que un partido y una sociedad más que un líder carismático. Aquí dialoga, aunque sea de modo indirecto, la tradición del pluralismo liberal de Isaiah Berlin. Berlin advertía que los valores humanos son múltiples, a menudo incompatibles entre sí, y que todo intento de reducirlos a una única verdad conduce al autoritarismo. La ideología, justamente, es ese intento: una obsesión por cerrar lo que debería permanecer abierto.
Admitamos que los extremos, aunque se odien, se parecen demasiado. Sobre todo porque comparten la misma arquitectura emocional: una identidad fusionada con ideología, obediencia al líder, desprecio por el disenso. Se reconocen como enemigos, pero funcionan como espejos. Cada uno necesita al otro para justificar su propia radicalización. En ese contexto, la moderación no es falta de coraje. Es coraje intelectual. Es aceptar que pensar implica incomodarse, quedarse sin tribu por momentos, no encajar del todo en ningún lugar. Es resistirse a la tentación de las respuestas simples en un mundo complejo.
Por eso los moderados son, en realidad, una mayoría silenciosa. No porque no tengan nada que decir, sino porque hablar en un entorno saturado de fanatismo tiene costos. El problema es que cuando esa mayoría calla, el espacio público queda en manos de los más ruidosos, de quienes confunden convicción con agresividad y claridad con simplificación. La moderación no promete épica. Promete algo más difícil: convivencia, instituciones y tiempo. Y en una época obsesionada con la intensidad, eso resulta insoportablemente subversivo.
Pensar sin tribu: caja de herramientas para no traicionarse
Si la ideología tiene la capacidad de convertirse en una trampa del pensamiento, la pregunta no es solo cómo criticarla, sino cómo no ser devorado por ella. No hay inmunidad total, pero sí prácticas que reducen el riesgo de traicionarse a uno mismo en nombre de una identidad ideológica. Por eso, a continuación quiero enumerarte algunas herramientas que, espero, puedan ayudarte a evitar que tu pensamiento termine claudicando ante ideas preconcebidas.

Primera herramienta: desconfiar de las ideas que lo explican todo. Cuando una explicación no admite excepciones, matices ni anomalías, no es porque poderosa, sino porque es dogmática. La realidad siempre desborda a los sistemas cerrados. Si una idea necesita negar partes del mundo para sobrevivir, el problema no es el mundo.
Segunda herramienta: separar identidad de opinión. Creer algo no debería definir quién eres. Cuando una opinión se vuelve identidad, cualquier crítica se vive como ataque personal. En ese punto, el razonamiento deja de buscar verdad y pasa a proteger pertenencia. Ahí el pensamiento se clausura.
Tercera herramienta: preguntarse para qué sirve una creencia. No si es “de izquierda” o “de derecha”, sino si explica mejor la realidad o simplemente calma la ansiedad. La ideología suele ganar por walkover en el plano emocional. El conocimiento, en cambio, incomoda, exige revisión constante y no promete consuelo.
Cuarta herramienta: ejercitar el desacuerdo sin deshumanizar. La polarización necesita enemigos morales. Pensar exige adversarios argumentativos. Cuando el otro deja de ser alguien con quien discutir y pasa a ser alguien a quien destruir, ya no estamos en el terreno de las ideas, sino del reflejo tribal. Y de eso a la violencia hay un sólo paso.
Quinta herramienta (la más difícil): tolerar que, a veces, no podrás encajar. El individuo siempre corre el riesgo de ser aplastado por la tribu, y pensar en serio implica aceptar esa intemperie. Quien piensa demasiado, advertía Nietzsche, corre el riesgo de no encajar en ningún lugar. Y eso no debería ser visto como un defecto, sino como un principio de lucidez.
Pensar no garantiza pertenencia. No asegura reconocimiento. No promete comunidad inmediata. Lo que ofrece es algo menos vendible, pero más valioso: no mentirse a uno mismo. En sociedades atravesadas por la ideología, pensar se vuelve un acto contracultural. No porque sea original, sino porque no es rentable emocionalmente. La ideología promete sentido, pero el pensamiento exige coraje. Y en tiempos de certezas gritadas y verdades empaquetadas, atreverse a pensar sigue siendo una de las formas más raras (y más necesarias que nunca) de resistencia.

