Hoy se puede bailar un hit y tirarse unos buenos pasos mientras alguien diseña un dron gracias a tus clicks.
Por Matias Federico Boglione, Co Director de EDP.
Spotify se volvió omnipresente porque supo diseñar una experiencia que coloniza los sentidos, regula el ánimo y acompaña cada gesto de nuestra vida conectada.
Spotify no es solo una plataforma: es un ecosistema sensorial… y un engranaje de la industria militar
Escuchar música hoy no es un acto inocente. No cuando el CEO de la plataforma más usada del mundo, Daniel Ek, invierte millones en Helsing, una empresa europea especializada en desarrollar software de inteligencia artificial para usos militares. No cuando esos algoritmos se usan para optimizar operaciones de combate, análisis en tiempo real y despliegue de drones. No cuando, al mismo tiempo, ese CEO se presenta como un pionero de la “democratización cultural”.
La noticia no tardó en prender fuego las redes. En diciembre de 2023, una coalición internacional de artistas y trabajadores de la industria musical lanzó un boicot contra Spotify, denunciando no solo el modelo de reparto abusivo, sino la complicidad directa con el negocio de la guerra. Más de 200 artistas firmaron una carta pública exigiendo explicaciones, y muchos llamaron a sus seguidores a «despotificarse». Algunas bandas retiraron su catálogo, otras suspendieron lanzamientos. Pero la mayoría, obviamente, se quedó.
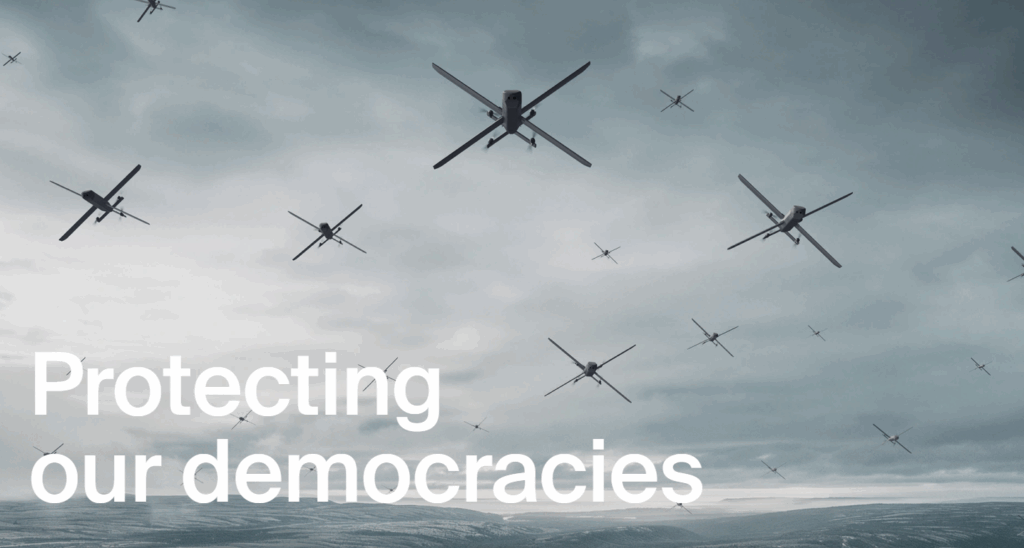
¿Y nosotros, los oyentes? También nos quedamos. Porque Spotify no se impuso solo por tener un catálogo extenso o por su modelo freemium: se impuso porque supo diseñar una experiencia emocionalmente irresistible. Es una interfaz que nos conoce mejor que nuestros amigos, que anticipa estados de ánimo, que ofrece playlist para dormir, para correr, para cocinar. Que se integra a nuestros relojes, televisores, autos, parlantes, rutinas. Spotify no es solo una app, es una prótesis emocional.
Esta es la contradicción más incómoda: la misma interfaz que nos calma es parte de un engranaje que financia la violencia. Con cada reproducción, no solo reproducimos una canción, reproducimos una lógica. No solo accedemos a un tema, accedemos —sin saberlo o sin querer saber— a un circuito de inversión que conecta nuestros auriculares con un campo de batalla en Europa o Medio Oriente.
Esta es la disonancia que nadie quiere escuchar. Spotify logró ser parte de nuestras vidas al punto de que denunciarlo suena exagerado, incómodo, incluso molesto. Pero el vínculo entre placer musical y maquinaria bélica ya no es un delirio conspirativo: es un hecho verificable, documentado y cada vez más denunciado por quienes —paradójicamente— siguen dentro.
Si sos artista y no estás en Spotify, no existís
Salir de Spotify no es solo cerrar una cuenta, es aceptar una forma de desaparición simbólica. Para cualquier artista —sobre todo si no tiene la espalda de una multinacional— abandonar la plataforma es una condena a muerte. La visibilidad hoy no depende de la calidad de la música, sino de estar dentro de los sistemas de recomendación, de figurar en una playlist, de aparecer al scroll.
Y Spotify es ese sistema. Es la autopista central de la industria musical global. No importa si sos indie, rapero, folclorista o productor de techno eslavo, porque, en última instancia, quien manda es el algoritmo manda. Estar fuera no es un acto de rebeldía, sino un acto de invisibilización.
A eso se suma una trampa estructural que muchos aún desconocen: las grandes discográficas —Universal, Sony, Warner— no solo licencian sus catálogos a Spotify, también tienen acciones en la compañía o acuerdos preferenciales. Eso significa que, si firmás con alguna de ellas, tu presencia en la plataforma no es optativa, es contractual.

Y claro, el catálogo mainstream no va a irse a ninguna parte. Beyoncé, Katy Perry, Rosalía o Bad Bunny no pueden simplemente levantar campamento. Porque aunque quisieran (spoiler: no quieren), sus carreras están atadas al engranaje empresarial que hizo de Spotify un imperio.
Entonces, ¿qué le pedimos exactamente a los artistas? ¿Que renuncien a su contrato discográfico porque el CEO invierte en drones para la guerra? ¿Que abandonen el 90% de su público por una plataforma más ética pero con un 2% del tráfico? A veces, desde cierta superioridad moral, se les exige una coherencia que ni siquiera practicamos como oyentes.
La «despotificación» y sus límites
La palabra suena poderosa. Como si dijera “descolonización”, “desintoxicación”, “desobediencia”. Una forma elegante de llamar a la ruptura: salirse de Spotify como quien se sale del sistema. Pero más allá del gesto simbólico, hay que preguntarse ¿hasta qué punto se puede despotificar sin desmontar el mundo que lo hizo posible?
El término nació en círculos militantes, críticos del modelo extractivista de las plataformas. Rápidamente lo adoptaron artistas independientes, comunicadores culturales y algunos medios con sensibilidad política. Pero como todo neologismo combativo, corre el riesgo de volverse consigna antes que estrategia.
Porque despotificarse no es tan fácil como cerrar sesión. Implica resignar acceso, comodidad, comunidad, y en muchos casos, sustento. Para el oyente promedio, representa una pérdida directa de funcionalidad: no más playlist personalizadas, no más Wrapped anual, no más interconexión entre dispositivos. Para los artistas, implica renunciar a la lógica algorítmica de visibilidad que ordena la industria. ¿Cuántos están dispuestos a eso?
Incluso entre quienes cuestionan el modelo, Spotify sigue siendo el link que se comparte, el ícono que se abre sin pensar, el reproductor por defecto. Hay algo cultural, casi atmosférico, que no cambia con argumentos. La naturalización es tan profunda que despotificar no se vive como acto ético, sino como un sacrificio inútil.
Y a veces, ni los propios artistas conocen en detalle el modelo de reparto que aceptan sus distribuidoras. Muchos firman sin saber cómo circula su obra, en qué condiciones o con qué retorno. Mientras tanto, el monstruo sigue creciendo, nutrido por clics bienintencionados y escuchas distraídas.
Despotificarse, entonces, no es solo cambiar de plataforma: es cambiar de horizonte. Y eso, hoy, parece más utopía que realidad.
Capitalismo de plataformas y fetichismo del acceso
Spotify no es (solo) una aplicación. Es la forma sonora del capitalismo de plataformas. Opera bajo la misma lógica que gobierna Google, Uber o Amazon: nos ofrece un servicio aparentemente gratuito o accesible, mientras recolecta datos, modula hábitos y concentra poder. La música es el señuelo. Lo que realmente importa es lo que hacemos con ella.
El modelo no se basa en la venta de canciones ni en la suscripción premium. Se basa en la extracción de valor conductual. Lo que vale no es lo que escuchás, sino cómo, cuándo, dónde, con qué dispositivos, en qué secuencia, con qué estado de ánimo. Cada reproducción es un dato. Cada salto de canción, una señal. Cada lista, un perfil. Spotify es menos un reproductor que un panóptico sonoro.
En ese marco, el discurso del “acceso democrático” a la música funciona como fetiche. Se nos dice que nunca en la historia hubo tanta disponibilidad musical, tantos géneros, tantas culturas al alcance de la mano. Pero ese acceso tiene una trampa, porque la abundancia no garantiza diversidad, y el acceso no implica justicia. Es más, el algoritmo tiende a estrechar lo que escuchamos, no a expandirlo.
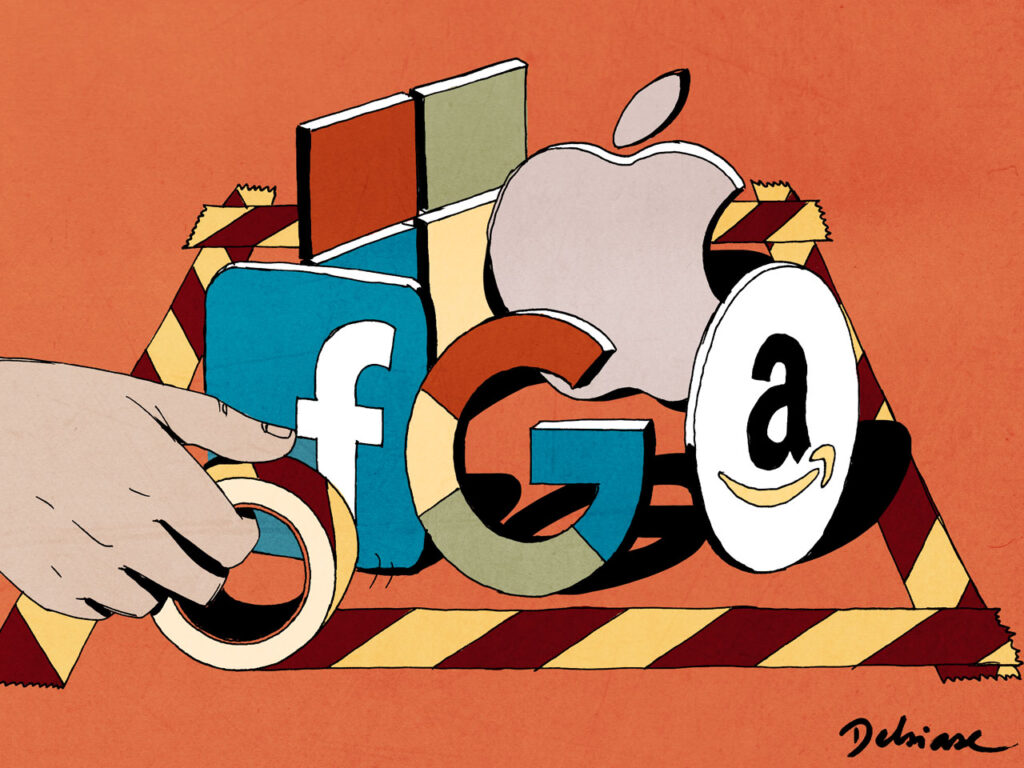
Pero hay un punto todavía más incómodo: hemos sido educados para creer que el derecho a la cultura es el derecho a tenerla gratis. Sin publicidad, sin esfuerzo, sin barreras. Como si el arte no necesitara trabajo, ni tiempo, ni cuerpo. Como si el problema fuera pagar, y no quién cobra.
Así, la plataforma se convierte en mediadora universal, en curadora omnisciente, en termómetro de gusto. Y nosotros —usuarios, artistas, analistas— quedamos atrapados en una paradoja: denunciamos el modelo que no podemos dejar de usar.
Una mirada personal: el placer culpable y la dificultad de soltar
Podría decir que ya no uso Spotify (soy team Google Music). Que migré a Bandcamp o a Tidal. Que soy coherente con mis principios. Pero no lo soy, sigo ahí, como millones. Porque es cómodo, es eficaz, es bello. Porque funciona. Porque está en mi auto, en mi teléfono, en mi televisor, en mi reloj. Porque no tengo que pensar qué escuchar, ni siquiera cuándo. Solo presionar «play», y dejar que el algoritmo me lea el ánimo mejor que yo mismo.
Spotify no solo me da música. Me da rutinas, métricas, relatos. Me dice cuántas horas escuché este año, qué artistas descubrí, qué género soy. Me convierte en personaje sonoro de una historia que no escribí, pero en la que suena mi soundtrack personalizado. ¿Está construyendo mi identidad cultural?
Y sin embargo, sé lo que hay detrás. Sé que paga una miseria a los artistas. Sé que invierte en tecnologías para la guerra. Sé que reproduce lógicas extractivistas y concentra poder. Sé que ha convertido la música en flujo, y el flujo en vigilancia. Lo sé, y sin embargo… sigo ahí. No por cinismo, sino por contradicción. Por esa tensión ineludible entre conciencia y deseo.
Spotify es mi cigarrillo: sé que hace mal, pero calma. ¿Y cómo se milita una crítica cuando uno mismo está atrapado? ¿Cómo se abandona una estructura que no solo usás, sino que te usa?
Este artículo no pretende resolver esa tensión. Solo ponerla en palabras. Porque si algo necesitamos en este presente hiperconectado, es dejar de actuar como si todo se resolviera con denuncias, hilos de Twitter o migraciones digitales. La complicidad no se borra con un clic. Y quizá reconocerla sea el primer gesto real de honestidad política.
Más que salir de Spotify, hay que salir del mundo que lo hizo posible
No se trata solo de despotificarse. Se trata de descomprimir el sistema nervioso que nos educó para confundir acceso con libertad, playlist con comunidad, estadística con identidad. Spotify no es el enemigo: es el síntoma elegante de un mundo que convirtió la música en anestesia y el arte en métrica.
Podés cerrar tu cuenta, claro. Podés mudarte a Bandcamp, comprarte vinilos, armarte tu propio servidor local. Bien por vos. Pero no te ilusiones: mientras el paradigma siga intacto, la música seguirá circulando por los mismos rieles. Porque el problema no es Spotify: es nuestra adicción a delegar el deseo, a tercerizar el gusto, a convertir toda experiencia en interfaz.
Spotify nos domesticó porque supo leernos mejor que nosotros mismos. Porque nos ofreció una versión digerible del caos musical, sin silencios, sin esfuerzo, sin rarezas. Y nosotros, agradecidos, hicimos scroll.
Despotificarse, entonces, no es cambiar de plataforma. Es dejar de creer que hay plataformas inocentes. Es aceptar que no hay consumo sin complicidad. Y que, si vamos a pelear alguna batalla cultural, más vale que no empiece por el botón de “cerrar sesión”, sino por el espejo donde nos seguimos reproduciendo.

