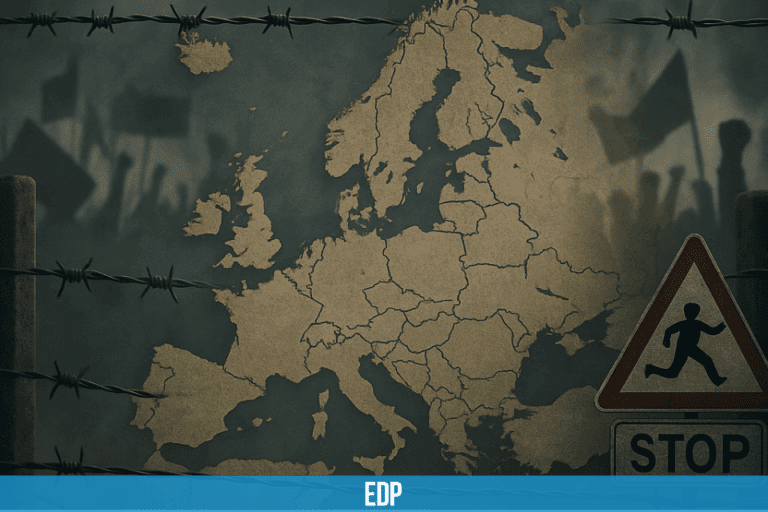En el caso europeo, la emergencia de la extrema derecha guarda una relación estrecha con la inmigración, aunque no puede explicarse únicamente desde allí.
Por Juan Jesús Modrego Bueno.
La extrema derecha no crece solo por la inmigración, sino por la incapacidad del sistema de ofrecer certezas en un mundo que cambia demasiado rápido
La inmigración y el auge de la extrema derecha en Europa
Que la extrema derecha está en auge no es ninguna novedad. Se trata de una tendencia observable en muchos lugares del mundo, aunque en Europa presenta características particulares. Si bien hay similitudes con lo que sucede en Estados Unidos, se aprecian claras diferencias respecto a los procesos políticos que llevaron al poder a figuras como Jair Bolsonaro en Brasil, Javier Milei en Argentina o José Antonio Kast en Chile. En el caso europeo, la emergencia de la extrema derecha guarda una relación estrecha con la inmigración, aunque no puede explicarse únicamente desde allí.
Definiendo a la extrema derecha
Para entender el fenómeno conviene empezar por lo básico: ¿qué se entiende hoy por extrema derecha? No se trata estrictamente de fascismo o nazismo, aunque en ciertos casos puede rozar sus márgenes simbólicos o discursivos. En el contexto europeo actual, hablamos de partidos que se ubican desde la antigua derecha moderada (como la Democracia Cristiana) hasta formas de derecha dura, que no necesariamente suscriben los postulados fascistas pero se posicionan en un marco nativista y antiliberal.
Las principales características de la extrema derecha incluyen un fuerte nacionalismo, una visión nostálgica del pasado europeo, y una oposición marcada a la inmigración. Estas agrupaciones proponen una defensa a ultranza de lo nacional frente a lo extranjero, se oponen a las agendas de derechos (feminismo, diversidad sexual, ecologismo), rechazan una mayor integración europea y suelen exaltar el legado étnico y religioso occidental. La inmigración aparece como su gran antagonista, convertida en símbolo de una supuesta decadencia moral, económica y cultural.
Aunque la ideología de extrema derecha no es ilegal ni necesariamente violenta, su posicionamiento supone una ruptura con los consensos democráticos posbélicos. No obstante, es una visión del mundo legítima dentro del marco constitucional, siempre que respete los principios fundamentales. En Europa, la extrema izquierda logró una integración parcial al sistema post Segunda Guerra Mundial, aunque sin alcanzar nunca el mismo nivel de respaldo popular. Por eso, su impacto ha sido más acotado.
La contemporización del sistema tradicional de partidos ante este nuevo actor
En Europa, los partidos tradicionales han adoptado distintas estrategias para interactuar con la extrema derecha, con resultados variados. Las respuestas institucionales han oscilado entre el aislamiento total y la integración parcial. Estas posturas, en gran medida, dependen del peso electoral de los partidos de extrema derecha en cada país y del contexto político nacional.
El cordón sanitario
Una de las estrategias más comunes ha sido el llamado “cordón sanitario”, que consiste en excluir a estos partidos de cualquier influencia en el gobierno o en decisiones parlamentarias importantes. Se ha implementado en países como Alemania (contra la AfD), Francia (frente al RN, antes FN) o Portugal (contra Chega!). Esta estrategia ha tenido un éxito relativo cuando la extrema derecha se mantenía en márgenes minoritarios, pero pierde eficacia cuando estas fuerzas superan ciertos umbrales electorales, como el 33%. A partir de ese punto, se convierten en actores difíciles de ignorar, capaces de bloquear legislación o condicionar la formación de coaliciones.
El caso francés ilustra bien esta limitación. En 2002, Jean-Marie Le Pen alcanzó el 17,79% de los votos en la primera vuelta presidencial. Veinte años después, su hija Marine Le Pen obtuvo el 33,9% en 2017 y el 44,46% en 2022. La estrategia del “Frente Republicano”, como se llama allí el cordón sanitario, no solo no ha frenado el avance del RN, sino que ha erosionado a los partidos tradicionales, tanto de derecha como de izquierda.
En Alemania, especialmente en los estados del este, la AfD ha crecido tanto que la única manera de aislarla ha sido mediante acuerdos entre partidos diametralmente opuestos, como la CDU y la extrema izquierda (Die Linke), en lo que se ha dado en llamar “cortafuegos democrático”.
Pactos puntuales
Una segunda estrategia consiste en aceptar apoyos externos de la extrema derecha sin integrarla formalmente en los gobiernos. Esta fórmula se ha ensayado en regiones de España con Vox, o a nivel nacional en Suecia. El esquema, conocido como “confidence and supply”, permite formar mayorías a cambio de concesiones ideológicas o presupuestarias. Sin embargo, esta táctica ha generado costos electorales para la derecha moderada, al movilizar a sectores progresistas temerosos de un giro autoritario, sin lograr neutralizar del todo a sus socios radicales.
Gobiernos de coalición
Finalmente, en varios países la extrema derecha ya ha llegado al poder. En Finlandia, Países Bajos, Hungría o Italia, partidos de derecha radical gobiernan, ya sea como socios de coalición o liderando el Ejecutivo. En algunos casos, como Italia, el acceso al gobierno ha moderado ciertas posturas (por ejemplo, respecto a la permanencia en la Unión Europea), pero ha endurecido otras, como las políticas migratorias. Un ejemplo claro es la iniciativa de Giorgia Meloni para establecer centros de internamiento en Albania para solicitantes de asilo.
En Hungría, la experiencia ha sido distinta. Viktor Orbán ha implementado sin tapujos una agenda conservadora y nacionalista, con reformas constitucionales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo, restringen derechos civiles y refuerzan el relato de defensa de la cristiandad frente a la supuesta “decadencia” occidental. Su confrontación con la Comisión Europea por la política migratoria refleja una visión soberanista que lo aleja del consenso liberal europeo.
Lo que insufla fuerza a la extrema derecha
Entonces, ¿es correcto afirmar que la inmigración es la única causa del auge de la extrema derecha en Europa? La respuesta es no. La inmigración funciona como su principal bandera, el elemento que articula buena parte de su discurso y conecta con el malestar de ciertos sectores sociales. Sin embargo, hay otros factores que alimentan su crecimiento.
El ascenso de estos partidos está relacionado con una sensación de pérdida. No solo de poder económico, producto de la desindustrialización que afectó a vastas regiones del continente, sino también de identidad. A ojos de la extrema derecha, las élites gobernantes han promovido una agenda progresista alejada de las preocupaciones del ciudadano común. Para ellos, la globalización, las políticas multiculturales y los discursos de género han erosionado los pilares de la civilización europea.
Es en este marco donde cobra fuerza la llamada “teoría del gran reemplazo”, ampliamente difundida en Francia. Esta teoría conspirativa sostiene que las élites estarían impulsando un reemplazo poblacional, fomentando la llegada de migrantes no europeos (musulmanes, africanos) con el fin de sustituir a la población autóctona cristiana y blanca. Este relato, aunque falso y peligroso, se ha vuelto un eje del discurso de muchas formaciones políticas de extrema derecha.

Los atentados perpetrados por lobos solitarios de origen magrebí o árabe han alimentado estos temores, consolidando la idea de que Europa está bajo ataque. La imagen del “pueblo en riesgo”, amenazado por fuerzas externas y traicionado por sus propios gobernantes, actúa como catalizador emocional del voto radical.
A esto se suma una eficaz estrategia comunicacional. La extrema derecha ha sabido adaptarse a las nuevas plataformas digitales, dominando el lenguaje de las redes sociales y explotando los algoritmos para viralizar mensajes simples, directos y polarizantes. La claridad de su narrativa, que reduce la complejidad social a binomios morales (nosotros vs. ellos, nación vs. invasores), resulta atractiva para amplios sectores descontentos.
Tampoco puede ignorarse su oposición frontal a la llamada “agenda 2030” y a los discursos “woke”. Al presentarse como defensores de la familia, la tradición, el orden y la soberanía, captan a votantes que sienten que las políticas progresistas amenazan sus valores. Aunque estos discursos muchas veces simplifican o tergiversan la realidad, logran una identificación emocional poderosa que trasciende los datos objetivos.
¿Hay realmente un problema migratorio en Europa?
Responder esta pregunta exige matices. En primer lugar, los datos muestran que la inmigración no figura entre las principales preocupaciones personales de la ciudadanía europea, aunque sí aparece como uno de los temas más relevantes en el debate público general. Esto indica que, si bien el fenómeno migratorio genera inquietud, su impacto cotidiano no es igual para todos.
Desde 2015, con el estallido de la guerra en Siria y la consiguiente crisis de refugiados, se instaló en el imaginario colectivo europeo la percepción de que los flujos migratorios estaban fuera de control. Las imágenes de miles de personas cruzando fronteras a pie o intentando llegar por mar a Grecia e Italia contribuyeron a consolidar ese sentimiento de desborde. A esto se sumó la incapacidad inicial de la Unión Europea para articular una respuesta coordinada, lo que dejó a varios países desbordados, generando tensiones internas.
Esta situación forzó a los partidos tradicionales, tanto de izquierda como de derecha, a endurecer sus posturas migratorias. En muchos casos, se adoptaron políticas restrictivas o se endurecieron los criterios de asilo, con el objetivo de responder a la presión social y frenar el avance de la extrema derecha.
Sin embargo, afirmar que Europa enfrenta un problema migratorio estructural sería una exageración. En países como España, por ejemplo, el 18% de la población es de origen extranjero. Si ese porcentaje representara un conflicto en sí mismo, la situación sería insostenible. Pero los datos indican lo contrario: la inmensa mayoría de los inmigrantes se adapta, se integra y contribuye a la economía y la cultura de sus países de acogida.

Lo que sí existe son focos localizados de conflicto, concentrados en barrios específicos donde se acumulan problemas de pobreza, marginación y falta de oportunidades. En esos espacios, la ausencia de políticas de integración y la concentración de personas con barreras lingüísticas o culturales ha dificultado la convivencia. Se crean entonces entornos donde los discursos de odio encuentran terreno fértil, y donde los partidos de extrema derecha obtienen su mayor respaldo.
Además, hay un factor de percepción. Aunque los flujos migratorios hayan disminuido en términos absolutos, la sensación de inseguridad o de pérdida cultural persiste. Este desfase entre realidad estadística y percepción subjetiva es aprovechado por la extrema derecha para reforzar su narrativa, muchas veces con datos sesgados o directamente falsos.
En resumen, Europa no enfrenta una “crisis migratoria” generalizada, pero sí enfrenta el desafío de gestionar adecuadamente la integración de quienes llegan, para evitar que los focos de tensión se expandan y sean utilizados como argumento político por fuerzas que promueven el rechazo al otro.
Los puntos altamente conflictivos
Los verdaderos focos de conflicto migratorio en Europa no se encuentran en todos lados, sino en lugares concretos donde la integración ha fracasado o directamente no se ha intentado. Se trata, por lo general, de barrios periféricos y marginales donde se han concentrado comunidades enteras de migrantes con escaso acceso a empleo, educación, salud o participación cívica. El resultado ha sido la formación de guetos urbanos: espacios aislados, cultural y económicamente segregados, donde se reproduce la exclusión.
En estos barrios, la falta de políticas públicas integradoras y la ausencia del Estado en sus funciones más básicas —como garantizar seguridad, ofrecer servicios o promover la cohesión— ha generado una espiral de frustración, abandono y, en algunos casos, radicalización. Las tasas de desempleo juvenil, deserción escolar y violencia suelen ser más altas en estos sectores, lo que alimenta el estigma y refuerza las barreras entre “ellos” y “nosotros”.
El caso de Estocolmo es paradigmático: hay barrios donde las autoridades suecas han reconocido que ya no pueden aplicar plenamente la ley, y donde grupos religiosos han impuesto normas paralelas, como la sharía. Lo mismo ocurre en París, con las banlieues —barrios periféricos densamente poblados por inmigrantes— donde se han registrado disturbios, enfrentamientos con la policía y situaciones de anomia social.

Otro ejemplo es el de Molenbeek, en Bruselas, identificado como el lugar de residencia de varios de los autores materiales e intelectuales de los atentados de París (2015) y Bruselas (2016). Aunque no se puede generalizar, estos hechos han contribuido a fortalecer el imaginario de que la inmigración descontrolada implica una amenaza directa para la seguridad ciudadana.
En España, la situación se agrava en puntos de entrada como las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Allí, los arribos masivos de cayucos desde África generan una presión logística y social difícil de gestionar. La imagen de personas asaltando vallas o siendo rescatadas en el mar, aunque dramática, también es instrumentalizada por sectores que buscan reforzar la idea de “invasión” y “desborde”.
Sin embargo, es importante subrayar que estos focos no son representativos de toda la inmigración. La gran mayoría de los migrantes no vive en guetos, no comete delitos y no busca imponer sus normas, sino integrarse, trabajar y construir una vida digna. Pero mientras existan estos puntos críticos sin atención adecuada, la extrema derecha encontrará argumentos para justificar su existencia y avanzar electoralmente.
Integración mayoritaria
A pesar de los focos de tensión mencionados, conviene recordar que la mayoría de los inmigrantes en Europa se integran de manera pacífica y productiva. Lejos de representar una amenaza, aportan dinamismo demográfico, diversidad cultural y fuerza laboral. Sus trayectorias suelen ser invisibilizadas por los discursos dominantes que prefieren concentrarse en los casos problemáticos. Pero existen cientos de ejemplos cotidianos que desmienten el relato catastrofista de la extrema derecha.
En Málaga, por ejemplo, las colonias de países nórdicos no solo se han adaptado al entorno local, sino que han contribuido con proyectos educativos bilingües, actividades comunitarias y una actitud abierta hacia el intercambio cultural. En Alicante y Barcelona, la acogida de refugiados ucranianos ha demostrado que con voluntad política y estructuras de apoyo adecuadas es posible integrar a poblaciones enteras en poco tiempo.
En Madrid, los expatriados estadounidenses participan en clubes de intercambio de idiomas, buscan aprender la cultura local, colaboran con asociaciones vecinales y se esfuerzan por integrarse en el tejido urbano. Todo esto muestra que cuando hay una actitud proactiva de parte del migrante y políticas públicas que acompañan el proceso, la integración no solo es posible, sino beneficiosa para ambas partes.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fc89%2F06e%2F166%2Fc8906e1661207bdfeaeceeb9db87d801.jpg)
Para lograr estos resultados a gran escala, se requiere de una planificación responsable. No se trata solo de regular los flujos migratorios, sino de garantizar mecanismos de acompañamiento: enseñanza del idioma, inserción laboral, acceso a vivienda y programas de convivencia. Sin estos elementos, incluso una inmigración moderada puede tornarse conflictiva. Con ellos, en cambio, es posible transformar lo que algunos ven como una amenaza en una oportunidad de enriquecimiento mutuo.
Además, reconocer y visibilizar estos casos positivos es esencial para contrarrestar la narrativa de odio. La integración debe ser una política de Estado, no solo una meta ideal. Y eso implica invertir recursos, tiempo y voluntad política. De lo contrario, el vacío será ocupado por los discursos simplificadores de la extrema derecha, que encuentran terreno fértil en la desinformación, el miedo y la desconfianza.