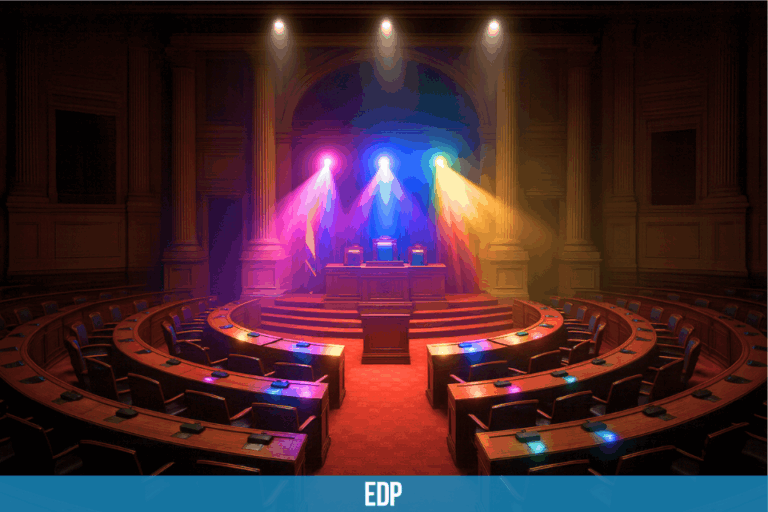Este artículo explora cómo la arquitectura parlamentaria no es un simple escenario físico, sino un teatro del poder que produce subjetividades, condiciona debates y marca el pulso de cada cultura política.
Por Matias Federico Boglione, Co Director de EDP.
El parlamento no es sólo un lugar donde se legisla: es también un teatro donde cada cultura política se interpreta a sí misma; configurando subjetividades, organizando jerarquías y definiendo cómo se imagina la democracia en su ejercicio práctico.
La arquitectura parlamentaria como teatro del poder
Las leyes no nacen en el aire, y los debates parlamentarios que les dan forma están siempre circunscriptos en un escenario específico: la arquitectura parlamentaria, un silencioso dispositivo de poder que influye de muchas maneras en la interacción parlamentaria y la administración del consenso, que son el alimento del ejercicio legislativo de cualquier país. No es lo mismo legislar en un hemiciclo que en un salón rectangular; no es lo mismo hablar desde un estrado central que hacerlo rodeado por un círculo de bancas.
Cada diseño espacial produce subjetividades específicas y organiza los diversos modos en que los funcionarios debaten, interpelan y discuten con sus adversarios políticos, lo que termina por moldear la cultura política a lo largo del tiempo.
Henri Lefebvre, en La producción del espacio, nos advierte que el espacio nunca es neutro: es una amalgama de construcciones sociales y simbólicas que se cristalizan en relaciones de poder. El parlamento, como institución, encarna esa máxima porque su arquitectura no solo acomoda cuerpos, sino que educa miradas, dispone jerarquías y proyecta símbolos.
La política, antes que una discusión de ideas, es también una coreografía de cuerpos en un escenario cuidadosamente organizado.
El hemiciclo: la ilusión del consenso
El hemiciclo domina en gran parte de Europa continental y América Latina. Es un espacio semicircular que converge hacia un punto: la presidencia de la cámara. A primera vista, parece un dispositivo de pluralidad con varias bancadas y partidos diversos, todos mirando hacia un centro común. La arquitectura sugiere equilibrio, negociación, apertura a la diversidad.

Maurice Duverger lo relacionaba con los sistemas proporcionales: allí donde el multipartidismo obliga a coaliciones, el hemiciclo ofrece la escenografía perfecta. Pero, como nos ayuda a remarcar Lefebvre, el espacio también engaña. El centro físico se confunde con un centro político que, en la práctica, rara vez existe. La disposición espacial naturaliza la idea de un lugar común, aunque muchas veces lo que se impone es la fragmentación y el veto cruzado.
El hemiciclo, además, tiene un peso histórico que lo vuelve seductor, ya que fue la forma adoptada por la Asamblea Nacional Francesa durante la Revolución, cuando se configuró la clásica distinción entre derecha e izquierda. La espacialidad se convirtió en política. Lo que parecía un mero arreglo arquitectónico se transformó en lenguaje. Incluso hasta nuestros días seguimos llamando “izquierda” y “derecha” a posiciones ideológicas nacidas de esa disposición espacial. La arquitectura, literalmente, configuró categorías políticas.
Westminster: el enfrentamiento y la polarización como norma
En Londres, la Cámara de los Comunes encarna el diseño adversarial por excelencia: dos bancadas enfrentadas, separadas simbólicamente por la distancia de dos espadas. Aquí la política no se representa como diálogo, sino como combate. Gobierno a un lado, oposición al otro, un escenario que parece prefigurar un duelo perpetuo.
Norbert Elias mostró cómo los rituales sociales encauzan u organizan la violencia y el disenso. En Westminster, la violencia no desaparece, sino que se transforma en confrontación verbal y teatral. El griterío, la ironía, el choque de gestos son parte constitutiva de una cultura política adversarial. El bipartidismo no es solo un producto electoral: también es un producto arquitectónico.

Esta disposición ha dejado huellas culturales profundas. La cultura política británica valora el ingenio, la réplica rápida, el “punchline” (parte final o remate de un chiste o comentario zagaz) verbal que humilla al adversario en vivo. No es casualidad que de Westminster haya surgido una tradición política tan basada en la confrontación directa y en la primacía del líder de bancada. El espacio moldea la retórica, ya que no es lo mismo hablar desde una banca semicircular que lanzar frases cortantes hacia un enemigo sentado justo en frente.
La herradura: disciplina y coalición
El Bundestag alemán y varios parlamentos escandinavos prefieren una disposición en herradura. Un semicírculo abierto que mira hacia el estrado. No es tan centrípeto como el hemiciclo ni tan binario como Westminster. Esto quiere decir que su mensaje es intermedio, una pluralidad ordenada bajo disciplina.
Arend Lijphart habló de las democracias de consenso, y este diseño parece hecho a medida de ese concepto: múltiples partidos obligados a cooperar, bajo reglas claras y sin dejar de lado la tensión entre bloques. La herradura simboliza la necesidad de articular diferencias bajo un marco común, un equilibrio entre diversidad y orden.

En el caso alemán, la arquitectura se conecta con una memoria histórica muy marcada. Tras el nazismo y la Guerra Fría, la política alemana necesitaba instituciones que evitaran tanto el caos como el autoritarismo. La herradura expresa precisamente eso; un espacio dispuesto para la pluralidad, pero con un encuadre que la ordena. No es casual que el Bundestag se ubique en el Reichstag reconstruido, con su cúpula de vidrio como símbolo de transparencia. La arquitectura, aquí, no solo organiza el debate, también intenta conjurar históricos fantasmas.
El anfiteatro: la política como espectáculo
En Estados Unidos y México, el parlamento se parece más a un teatro que a un foro deliberativo. Bancos escalonados, oradores en el centro, público observando. La política aquí se vive como performance. Guy Debord lo anticipó en La sociedad del espectáculo: la representación pública se convierte en esencia de la vida política.
En este modelo, el líder que habla no solo argumenta, sino que también actúa. Los discursos maratónicos, las frases memorables y las apelaciones televisivas encuentran su espacio natural en el anfiteatro. Este tipo de arquitectura parlamentaria potencia la figura del individuo, del héroe parlamentario capaz de movilizar al público dentro y fuera de la sala.

Esto se refuerza con la cultura política estadounidense, profundamente marcada por el “show” y la espectacularidad mediática, propia de una nación marcada porl Hollywood. No es casual que muchos presidentes hayan comenzado su camino político con grandes discursos en estos espacios. El anfiteatro es el terreno fértil para el storytelling político: una arquitectura que no fomenta tanto la deliberación como la capacidad de conmover a la audiencia.
El círculo: la ficción de la igualdad
El Parlamento Europeo en Estrasburgo y la Asamblea General de la ONU adoptan la forma circular. Ningún lado y ninguna frontalidad. Todos los representantes parecen iguales, distribuidos en simetría perfecta. Es la imagen de la igualdad y la horizontalidad.
Pero, como diría Bourdieu, los símbolos ocultan tanto como muestran. En la ONU, el círculo esconde que cinco países tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad. La geometría produce un efecto democrático que la política concreta desmiente. Es el caso más evidente de cómo la arquitectura parlamentaria puede simular una democracia ideal mientras el poder real opera bajo otras reglas.

El círculo, además, funciona como ritual global. La escenografía transmite al mundo la idea de que todos los Estados son iguales en la deliberación, reforzando el mito de una comunidad internacional horizontal. Pero ese mito se desmorona en cuanto se observa quién fija realmente la agenda. La arquitectura se convierte así en un espejo invertido que promete lo que la política no cumple.
Los espacios asamblearios: comunidad y proximidad
Los consejos indígenas, las ágoras griegas o las rondas comunitarias comparten una disposición elemental con el círculo pleno sin estrado. Allí la política no es representación distante, sino proximidad corporal. Hannah Arendt vio en estas experiencias la esencia de la acción política: el encuentro cara a cara, la palabra que funda comunidad.
Claro que este modelo difícilmente escala en sociedades complejas. Pero como bien menciona Lefebvre, su valor no está solo en la funcionalidad, sino en la subjetividad que produce; una ciudadanía activa, pertenencia comunitaria y participación no mediada. Estos espacios nos interpelan para recordarnos que la democracia también puede ser horizontal, aunque lo moderno la haya verticalizado.

Un ejemplo contemporáneo son las asambleas barriales surgidas en Argentina tras la crisis de 2001, donde ciudadanos se reunían en plazas para decidir sin jerarquías espaciales. Pero no es un fenómeno aislado: las asambleas del 15M en España, con círculos abiertos en plazas como la Puerta del Sol, y las ocupaciones de plazas durante Occupy Wall Street en Estados Unidos, respondían a la misma lógica. En todos esos casos, la disposición física fue inseparable del espíritu político: la ronda era a la vez forma y contenido, simbolizando horizontalidad, proximidad y acción colectiva inmediata.
Hacia nuevas espacialidades: el parlamento virtual
La pandemia de COVID-19 introdujo una ruptura inesperada: parlamentos reunidos por Zoom, votaciones digitales, discursos transmitidos desde escritorios domésticos. ¿Qué significa un parlamento sin arquitectura? ¿Qué cultura política produce la virtualidad?
Aquí el escenario se disuelve en pantallas planas, en recuadros que igualan a todos, pero que también diluyen la interacción física. Lefebvre insistía en que el espacio es cuerpo, proximidad, gesto. El parlamento virtual pone en cuestión esa premisa, desplazando el ritual político hacia la lógica de la interfaz digital. No sabemos aún qué subjetividades políticas producirá esta mutación, pero lo que es claro es que la arquitectura parlamentaria ya no está confinada a ladrillo y mármol: ahora también habita el pixel.
La arquitectura parlamentaria no solo organiza un salón, sino que también organiza un modo de entender la política, que es inseparable de sus escenarios. El espacio es productor de subjetividad y de sociedad: no somos los mismos ciudadanos en un hemiciclo que en un anfiteatro, en un pasillo enfrentado, en una ronda comunitaria o en una videollamada legislativa. La arquitectura parlamentaria es, en definitiva, el teatro donde cada cultura política se interpreta a sí misma.