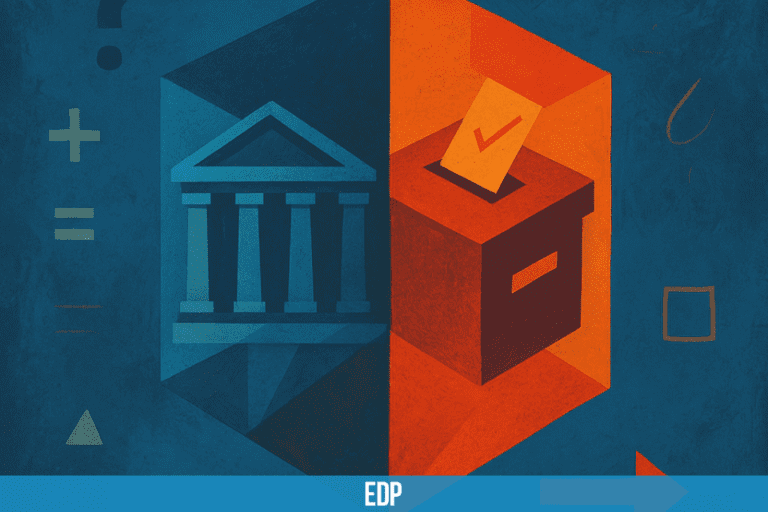Decir que ya no existe derecha e izquierda no elimina el conflicto político; solo lo disfraza de neutralidad. La retórica de la neutralidad ideológica refuerza las formas de poder no electo y reduce el margen para disputar proyectos alternativos.
Por Matias Federico Boglione.
Enterrar la distinción entre derecha e izquierda es el acto más político de quienes dicen estar por encima de la política.
Introducción
La distinción entre derecha e izquierda ha sido una de las categorías centrales para organizar el pensamiento y la acción política desde la modernidad. Sin embargo, en las últimas décadas estas etiquetas han sido objeto de una creciente problematización. Algunos sostienen que han perdido vigencia en un mundo globalizado, post ideológico y marcado por nuevas formas de conflicto; otros consideran que siguen siendo fundamentales para comprender las tensiones sociales y simbólicas que atraviesan las democracias contemporáneas.
Desde la Ciencia Política, esta discusión no puede abordarse en términos meramente descriptivos o mediáticos. Se trata de interrogar el contenido histórico y la funcionalidad política de estas categorías, reconociendo su carácter relacional, cambiante y contextual. En este artículo, nos proponemos explorar el origen, las mutaciones y los sentidos actuales de las nociones de «derecha» e «izquierda», poniendo especial énfasis en su expresión en el siglo XXI.
El origen histórico y la consolidación del eje derecha-izquierda
La distinción entre derecha e izquierda surge, como es bien conocido, durante la Revolución Francesa. En la Asamblea Nacional de 1789, los representantes que defendían la monarquía se sentaban a la derecha del presidente, mientras que los que apoyaban reformas sociales y una mayor participación popular se ubicaban a la izquierda. Este gesto espacial devino una metáfora ideológica que, con el tiempo, se consolidó como una forma de clasificar las posiciones políticas.
Según Norberto Bobbio (1995), la oposición fundamental que define a derecha e izquierda es la actitud frente a la igualdad. Mientras la izquierda tiende a promover la igualdad sustantiva entre los individuos, la derecha suele aceptar y justificar ciertas formas de desigualdad como naturales, inevitables o incluso deseables. Esta definición axial permite comprender los desplazamientos históricos sin perder el criterio estructurante de fondo.
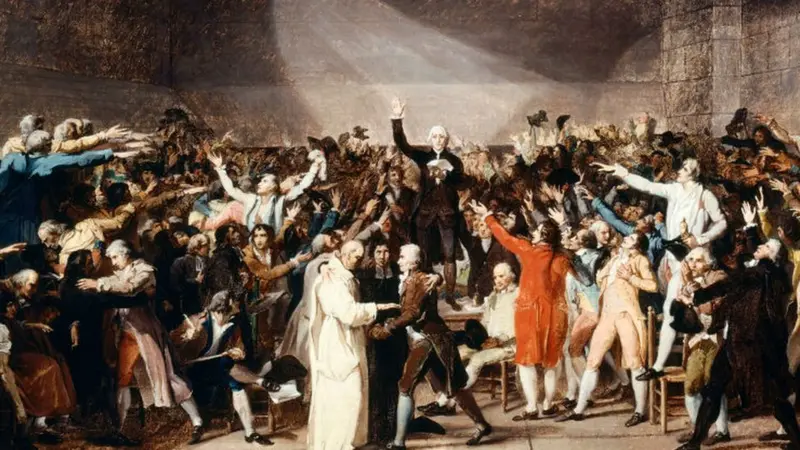
Con el surgimiento de los Estados modernos, la consolidación del sufragio y la formación de partidos políticos de masas, el eje izquierda-derecha se integró a la arquitectura de la representación política. En los siglos XIX y XX, esta división articuló los principales conflictos sociales: trabajo vs. capital, secularismo vs. religión, reforma vs. conservadurismo, planificación vs. mercado.
Argumentos sobre la «crisis» de las categorías
A partir del final de la Guerra Fría, y especialmente desde la década de 1990, comenzaron a multiplicarse los diagnósticos sobre el «fin de las ideologías» (Bell, 1960), el «desencanto con la política» y la aparición de un electorado cada vez más volátil y pragmático. El auge del marketing político, la profesionalización de las campañas, la mediatización de los liderazgos y el debilitamiento de las identidades partidarias tradicionales reforzaron esta percepción, al tiempo que fomentaron la idea de una política guiada más por la gestión técnica que por proyectos ideológicos claramente diferenciados.
Desde una perspectiva crítica, estos discursos sobre la «superación» de las ideologías pueden interpretarse como una forma de despolitización funcional al statu quo. Como señala Chantal Mouffe (2000), todo orden social implica una lógica de exclusión y de conflicto: eliminar el conflicto es eliminar también la posibilidad de transformación democrática. En su concepción de la política como agonismo, Mouffe sostiene que las sociedades democráticas requieren de un espacio conflictivo en el que las posiciones puedan confrontarse simbólicamente sin eliminar al adversario. Desdibujar las diferencias ideológicas no contribuye a una mayor racionalidad política, sino a la invisibilización de las estructuras de dominación.
Asimismo, autores como Colin Crouch han advertido sobre el avance de una «posdemocracia», en la cual los procedimientos formales de la democracia se mantienen, pero el poder real se desplaza hacia redes opacas de intereses corporativos, mediáticos y financieros. En ese contexto, la retórica de la neutralidad ideológica refuerza las formas de poder no electo y reduce el margen para disputar proyectos alternativos.
La persistencia de desigualdades estructurales, violencias simbólicas y disputas culturales exige, por el contrario, categorías que nos permitan comprender e intervenir sobre esas tensiones. No se trata de una nostalgia por los grandes relatos, sino de una herramienta analítica y política que permita nombrar los conflictos y orientar las prácticas democráticas hacia la justicia social, la inclusión y la ampliación de derechos.
Transformaciones ideológicas en el siglo XXI
Lejos de desaparecer, el eje izquierda-derecha ha experimentado mutaciones significativas que reflejan tanto la persistencia de los conflictos estructurales como la emergencia de nuevas dimensiones del antagonismo. En la actualidad, temas como el cambio climático, el feminismo, los derechos de las diversidades, la inteligencia artificial, la soberanía alimentaria y el control de los datos personales ocupan un lugar central en las agendas públicas. Estas cuestiones no reemplazan las disputas tradicionales en torno a la distribución de la riqueza o el rol del Estado, sino que las atraviesan, ampliando los ejes de confrontación ideológica.
Desde una mirada más analítica, podríamos decir que el clivaje izquierda/derecha ha dejado de ser unidimensional. Autores como Pierre Rosanvallon han destacado que vivimos en una «hiperpolitización de lo social» donde los conflictos simbólicos, afectivos y culturales tienen un peso creciente. Esto no disuelve la ideología, sino que la desplaza hacia terrenos antes considerados «apolíticos», como el lenguaje, la estética, el consumo o la vida privada.
Las nuevas derechas
Las nuevas derechas —frecuentemente etiquetadas como iliberales, ultraconservadoras o neorreaccionarias— se caracterizan por combinar un liberalismo económico ortodoxo con un nacionalismo cultural autoritario. Esta fusión da lugar a un discurso que promueve la libertad de mercado al tiempo que busca restaurar jerarquías sociales basadas en el orden, la familia tradicional, la religión y la identidad nacional. Se trata de un giro que remite, en parte, a lo que Polanyi (1944) denominó la «reacción autoritaria» frente a las dislocaciones del capitalismo desregulado.
Estas derechas articulan un imaginario de «pueblo auténtico» amenazado por elites cosmopolitas, minorías organizadas o ideologías progresistas. Rechazan con vehemencia el feminismo, el ambientalismo y el multiculturalismo, no solo por razones políticas sino porque consideran que atentan contra un supuesto orden moral y natural. La «batalla cultural» se convierte así en un campo estratégico de intervención.

En América Latina, líderes como Javier Milei, Jair Bolsonaro o José Antonio Kast representan expresiones locales de este fenómeno, aunque con matices propios. En común tienen el uso intensivo de redes sociales para generar sentido común, su apelación a emociones fuertes como el miedo o la ira, y su desdén hacia las instituciones republicanas tradicionales.
Las nuevas izquierdas
Las nuevas izquierdas, por su parte, no constituyen un bloque homogéneo, pero comparten ciertos rasgos: énfasis en los derechos humanos, sensibilidad ante las desigualdades interseccionales, reivindicación del ambientalismo y apertura a formas más horizontales de organización política. Estas izquierdas ya no se limitan a los conflictos redistributivos clásicos, sino que integran las llamadas demandas posmaterialistas, en la línea de Inglehart.
Una característica distintiva de estas corrientes es su hibridación entre lo institucional y lo comunitario. Por un lado, encontramos gobiernos progresistas que han alcanzado el poder por vías electorales (Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia), con programas que combinan reforma del Estado, políticas de cuidado, participación ciudadana y transición ecológica. Por otro lado, persisten redes de activismo territorial y digital —feministas, indígenas, antirracistas— que tensionan los marcos de representación tradicionales y pugnan por redefinir el sentido mismo de la política.

Estas izquierdas no están exentas de contradicciones: enfrentan desafíos para sostener alianzas amplias, responder a las urgencias materiales y articular narrativas capaces de confrontar con el avance de las derechas. Sin embargo, su irrupción confirma que la izquierda no ha desaparecido: se ha desplazado, diversificado y resignificado ante las exigencias del presente.
El eje izquierda/derecha sigue siendo heurístico
Aunque las categorizaciones binarias siempre son imperfectas y, en muchos casos, simplificadoras, el eje izquierda/derecha continúa siendo una herramienta analítica poderosa para ordenar el espacio político. No solo permite identificar alineamientos ideológicos generales, sino que también ayuda a comprender cómo se estructuran las preferencias, los discursos y los proyectos de sociedad en disputa.
Investigaciones empíricas como las del politólogo Herbert Kitschelt han demostrado que, incluso en contextos de alta volatilidad electoral, las actitudes de los votantes tienden a organizarse en torno a ciertos clivajes persistentes. En sus estudios comparativos sobre sistemas de partidos en Europa y América, Kitschelt identificó la coexistencia de ejes tradicionales (intervencionismo estatal vs. mercado libre) con otros más recientes (liberalismo cultural vs. conservadurismo moral), lo cual sugiere una reconfiguración, pero no una desaparición, del marco ideológico.
De igual modo, las encuestas del World Values Survey y otros estudios de opinión pública a nivel global muestran que las personas siguen ubicándose subjetivamente en el espectro izquierda/derecha, aunque los significados asociados varíen según el país, la edad o el nivel educativo. Esta dimensión subjetiva refuerza la validez heurística de la distinción, no como reflejo mecánico de programas partidarios, sino como condensación simbólica de valores, emociones y visiones de mundo.
La propuesta de superar esta clasificación suele partir de una pretensión tecnocrática que busca reemplazar el disenso político por consensos administrativos. Como advierte Chantal Mouffe, esta aspiración a una política sin conflicto constituye una forma de neutralización ideológica que favorece la hegemonía de ciertos intereses disfrazados de universalidad. En su modelo de democracia agonista, la política no es la supresión del antagonismo, sino su canalización en formas legítimas de confrontación simbólica.
En este sentido, pensar la política sin ideologías no solo empobrece el debate democrático, sino que contribuye a la invisibilización de las desigualdades estructurales y de los sujetos que las resisten. Reconocer la vigencia —aunque transformada— del eje izquierda/derecha es reconocer que la política sigue siendo, en última instancia, una disputa por el sentido, la justicia y el poder.
Resignificar sin desechar
Hablar de derecha e izquierda en el siglo XXI sigue siendo posible, aunque un sinsentido en muchos aspectos. Las formas han cambiado, los discursos se han reconfigurado, pero los conflictos fundamentales persisten. La desigualdad, el acceso al poder, la distribución de los recursos, el reconocimiento de identidades oprimidas: todo ello requiere de categorías que permitan nombrar, interpretar y disputar el sentido de lo político.
La tarea no es desechar estas etiquetas, sino resignificarlas, enriquecerlas, problematizarlas. Solo así podremos construir una ciudadanía crítica, capaz de actuar en un mundo donde la lucha por el sentido sigue siendo una de las formas más profundas de la política.