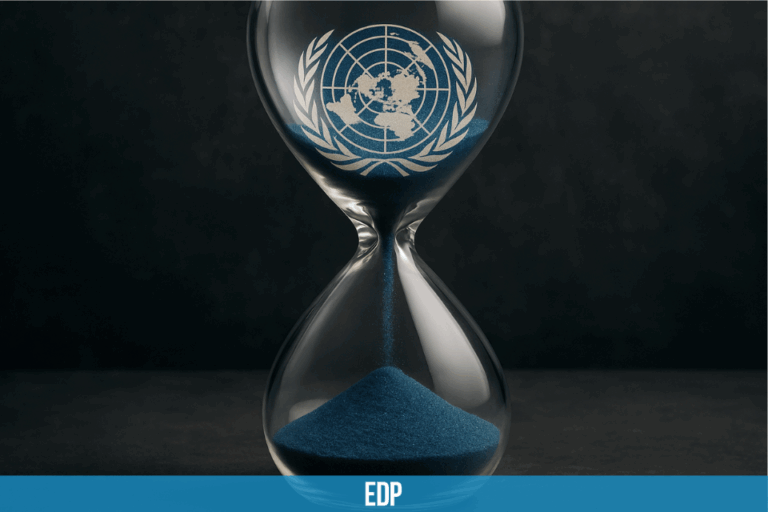La ONU atraviesa su mayor crisis de legitimidad y corre el riesgo de ser condenada a la irrelevancia. Del Consejo de Seguridad a la UNESCO, las incoherencias exigen una transformación profunda.
Por Manuela Bonelo.
La ONU enfrenta una disyuntiva: transformarse para responder al presente o quedarse atrapada en los principios que la vieron nacer, con una capacidad de actuación cada vez más reducida.
La ONU ante el espejo de su crisis: ¿es posible una reforma real?
Es innegable la naturaleza conflictiva de los seres humanos. El disenso, los choques de intereses y la voluntad de imponer ideas sobre otros son rasgos que nos caracterizan, pero que en demasiadas ocasiones escalan hacia la violencia. Un claro ejemplo fue la Segunda Guerra Mundial, cuyo horror motivó la creación de un organismo que convirtiera el diálogo, el consenso y la cooperación en los ejes de las interacciones entre naciones soberanas.
Así nació la ONU, con la misión de garantizar la paz, proteger la dignidad humana y resguardar el derecho internacional. Sin embargo, hoy se encuentra bajo un creciente escrutinio por su limitada capacidad de respuesta ante la complejidad geopolítica del siglo XXI. Conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, crisis humanitarias y luchas ideológicas ponen en evidencia la ineficacia de las instituciones internacionales y la necesidad urgente de una reforma de la ONU.
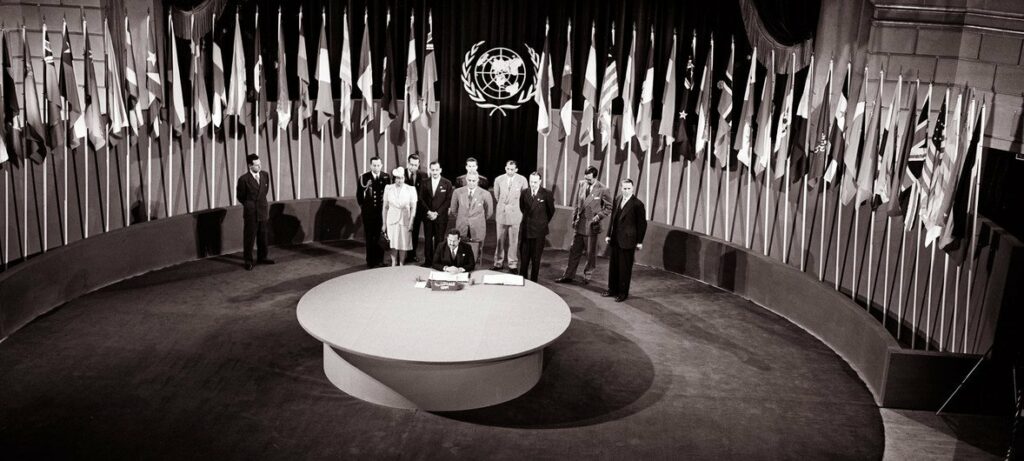
El problema de fondo radica en el apego al documento fundacional de 1945. Aunque visionario, no ha sabido adaptarse con la rapidez que demandan los desafíos actuales. La organización enfrenta una disyuntiva: transformarse para responder al presente o quedarse atrapada en los principios que la vieron nacer, con una capacidad de actuación cada vez más reducida.
Críticas académicas a la ineficacia del sistema
Diversos académicos han señalado las limitaciones estructurales de la ONU. Una de las críticas más recurrentes es la concentración de poder en manos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (P5): Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. El poder de veto, exclusivo de este grupo, bloquea cualquier resolución contraria a sus intereses.
Fawaz Gerges, profesor de Relaciones Internacionales en la London School of Economics, ha sido contundente: “La ONU está en coma. Este es un momento peor que la Guerra Fría (…) es más una institución simbólica que una agencia ejecutiva” (Gerges, 2024).
De igual manera, Sinan Ülgen, miembro del centro de estudios Carnegie Europe, hace énfasis en la concentración de poder presente en el Consejo de Seguridad, donde solo las naciones del P5 tienen la potestad de vetar resoluciones, así como poseer un puesto permanente en el órgano, a diferencia de las otras naciones que únicamente pueden participar por un periodo de 2 años, siendo parte de uno de los 10 escaños no permanentes. Esta repartición asimétrica del poder en uno de los comités más importantes representa un incumplimiento ante uno de los principios de la organización: la reciprocidad entre Estados soberanos.
En la misma línea, Raquel Barras Tejudo, doctora en Seguridad Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, afirma: “Las Naciones Unidas actualmente no responden a los intereses de las propias Naciones Unidas, sino que van en función de los intereses de los Estados” (Barras, 2024).
Estas visiones coinciden en que el sistema ha quedado atrapado en el estancamiento burocrático, incapaz de transformarse en una organización funcional con legitimidad y capacidad de acción real.
Las voces políticas frente a la inacción de la ONU
Las críticas no provienen únicamente de la academia. Líderes políticos latinoamericanos como Javier Milei y el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han cuestionado a la ONU desde perspectivas diferentes.
Milei denuncia que la institución se ha desviado de su misión original para convertirse en un aparato que dicta cómo deben vivir las sociedades, imponiendo marcos homogéneos como la Agenda 2030 sin contemplar las profundas diferencias entre países. La crítica también incluye la carencia de legitimidad democrática, ya que es elaborada por un pequeño grupo de tecnotratas internacionales sin una consulta real a los pueblos de las naciones ni a su legislatura o condiciones socioeconómicas vigentes.
Por su parte, AMLO recalca el retraso de la ONU a la hora de actuar, pues sus “intervenciones”, si es que así se le puede llamar a las acciones del aparato burocrático, se reducen a discusiones, firmas en papel y promesas en vano sobre cuestiones bélicas y humanitarias que se buscan resolver una vez su estado de gravedad ha demostrado no tener vuelta atrás, como ha ocurrido con Israel y Palestina, Rusia y Ucrania o las violaciones humanitarias en el Sahel.
Ambas posturas, aunque opuestas ideológicamente, convergen en un punto: sin una reforma de la ONU que le permita actuar con rapidez y eficacia, el organismo seguirá siendo irrelevante en el tablero internacional.
Teniendo en cuenta lo anterior, una reforma que mejore la capacidad de acción de la organización para actuar con intervención militar cuando las violaciones al derecho internacional sean repetitivas e irreparables, es una solución para cambiar el panorama de inactividad que hoy atraviesa. Pues la decisión puede ser polémica, es la alternativa más razonable para evitar una escalada de los conflictos como ocurre hoy en día.
Incoherencias en los órganos subsidiarios
Siguiendo la línea de la ineficacia de las Naciones Unidas podría analizarse, de manera breve, los casos de algunos de sus órganos subsidiarios y su forma de actuar frente algunos de los escenarios geopolíticos más delicados de nuestro siglo.
Uno de los casos más recientes donde se ha puesto en duda la operatividad de un comite subsidiario ha sido la polemica decisión de la UNESCO frente a la declaración de la Explanada de las Mezquitas como patrimonio de la humanidad de dominio palestino. Para entrar más en el contexto de este caso, debe recordarse que la ONU se funda, esencialmente, con el propósito de fungir como institución imparcial, alejada de cualquier postura política.
Teniendo en cuenta esto, la UNESCO también está sujeta al fundamento de la imparcialidad, principio que se vio pisoteado por su decisión de ser participe, de manera indirecta, de uno de los bandos del conflicto arabe-israeli, pues a través de la Decisión 40 COM 7A.13 (UNESCO, 2016) se pasa por alto el legado judio en el monte Har HaBayit, como se conoce por el pueblo hebreo, o Haram al Sharif, como lo bautiza la comunidad musulmana.

Es en este monte, donde históricamente, se construyó 2 veces el templo de Jerusalén y donde hoy en día reside la mezquita de Al Aqsa y la cúpula de la Roca. Ahora bien, en este contexto, el reconocimiento del Estado Palestino como unico pueblo con legado historico en este sitio sagrado, ha causado gran revuelo, debido a que se ha considerado (al menos desde el sector politico) como una arremetida en contra de Israel, pues los países de la liga arabe -autores de la propuesta- afirman que la aprobación de esta decision envia un mensaje claro a la nación de los hijos de David, una declaración instando al cese las agresiones al pueblo palestino.
Otro caso que ha tomado gran relevancia ha sido la ocupación de escaños del Consejo de Derechos Humanos (CDH) por parte de Venezuela y Cuba, Estados reconocidos por presentar violaciones a los derechos fundamentales de las personas que son perpetuados por los gobiernos autoritarios de dichos países, una contradicción considerando la misión de este comité de proteger la dignidad humana y buscar soluciones ante las situaciones que supongan violaciones a esta.
Han existido críticas, ante esta situación paradójica, que mencionan que los principios esbozados en la carta fundacional de las Naciones Unidas son incompatibles con acciones como estas, donde las contradicciones hacen más que evidente la presencia del parásito de la burocracia en órganos subsidiarios de gran importancia.
Esta realidad no solo pone en entredicho la credibilidad del CDH y la imparcialidad de la UNESCO, sino que refleja un problema sistémico de la ONU: la incoherencia entre lo descrito en el papel y las acciones del presente. Es esta falla sistémica y organizacional la que erosiona la confianza de los actores internacionales en este aparato, lo que refuerza la idea de reformar su estructura, mecanismos y principios para replantear su papel en el panorama geopolítico.
La resistencia al cambio y el contraste con los Modelos de Naciones Unidas
La mayor barrera a una transformación está en la falta de voluntad política de quienes concentran el poder dentro del sistema. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, beneficiados por sus privilegios, bloquean cualquier reforma que implique ceder influencia.

Paradójicamente, los Modelos de Naciones Unidas que se realizan en colegios y universidades muestran lo que la diplomacia real no logra: la capacidad de los jóvenes de negociar acuerdos innovadores, aceptar diferencias y alcanzar consensos sin vetos arbitrarios. Esta simulación de la diplomacia internacional expone con crudeza el inmovilismo de la política real.
El papel de las nuevas generaciones
Como se puede evidenciar, las generaciones futuras poseen la voluntad, la creatividad y la capacidad crítica para materializar estos cambios que parecen rehuir. Su disposición a debatir con respeto, aceptar diferentes posturas y alcanzar consensos sin recurrir a vetos arbitrarios, demuestra que es posible alcanzar un modelo de mediación y diálogo internacional equitativo y eficiente.
Son ellos quienes demuestran que la paz, la justicia y la dignidad no son principios de una utopía como la que soñaban los grandes pensadores, sino una posibilidad tangible que cimente un futuro equitativo y desarrollado.
Es curioso ver el contraste entre la inercia política con la que actúan los órganos reales en contraste con la proactividad de los espacios académicos de simulaciones. Este escenario debe llamar la atención de la comunidad internacional, pues la promesa de un futuro mejor debe cumplirse con una reforma que dignifique y adapte la ONU a la realidad.
Si las simulaciones estudiantiles son capaces de proponer soluciones innovadoras con criterios de justicia económica, sostenibilidad ambiental, principios del DIH, márgenes y regulaciones sanitarias y medidas de protección para la infancia, no hay justificación para que los órganos oficiales permanezcan anclados en estructuras caducas.
Reforma ineludible para recuperar legitimidad
La evidencia presentada apunta a que el cambio es una prioridad urgente. Sin embargo, su concreción depende de la disposición de los líderes actuales, quienes deben tomar la decisión de ceder parte de su poder a nuevas voces y enfoques. Se debe reconocer que el sistema actual no mitiga conflictos, al contrario, erosiona desigualdades desde los escenarios más “representativos” como los comités de paz o de derechos humanos.
Es fundamental recordar el principio de imparcialidad, pues inclinando la balanza durante un conflicto por cuestiones religiosas, fronterizas o políticas no implica dignificar a una de las víctimas, por el contrario prolonga las confrontaciones y propicia el odio entre las partes. Solo mediante una reforma estructural que garantice la imparcialidad, la inclusión y el compromiso real con la paz será posible que los organismos internacionales recuperen su legitimidad y se conviertan en verdaderos agentes de resolución y no en testigos pasivos de la injusticia.

Para finalizar, se comparte una reflexión planteada por Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, pronunciada durante su discurso ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza sobre la misión de la ONU y el rumbo que debe tomar: “La imparcialidad no significa, ni debe significar, neutralidad ante el mal; significa una adhesión estricta e imparcial a los principios de la Carta, nada más y nada menos.” (Annan, K , 1999).