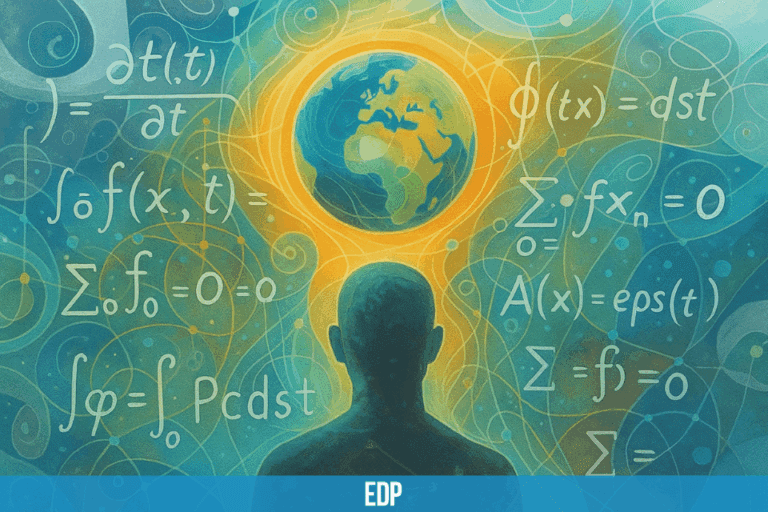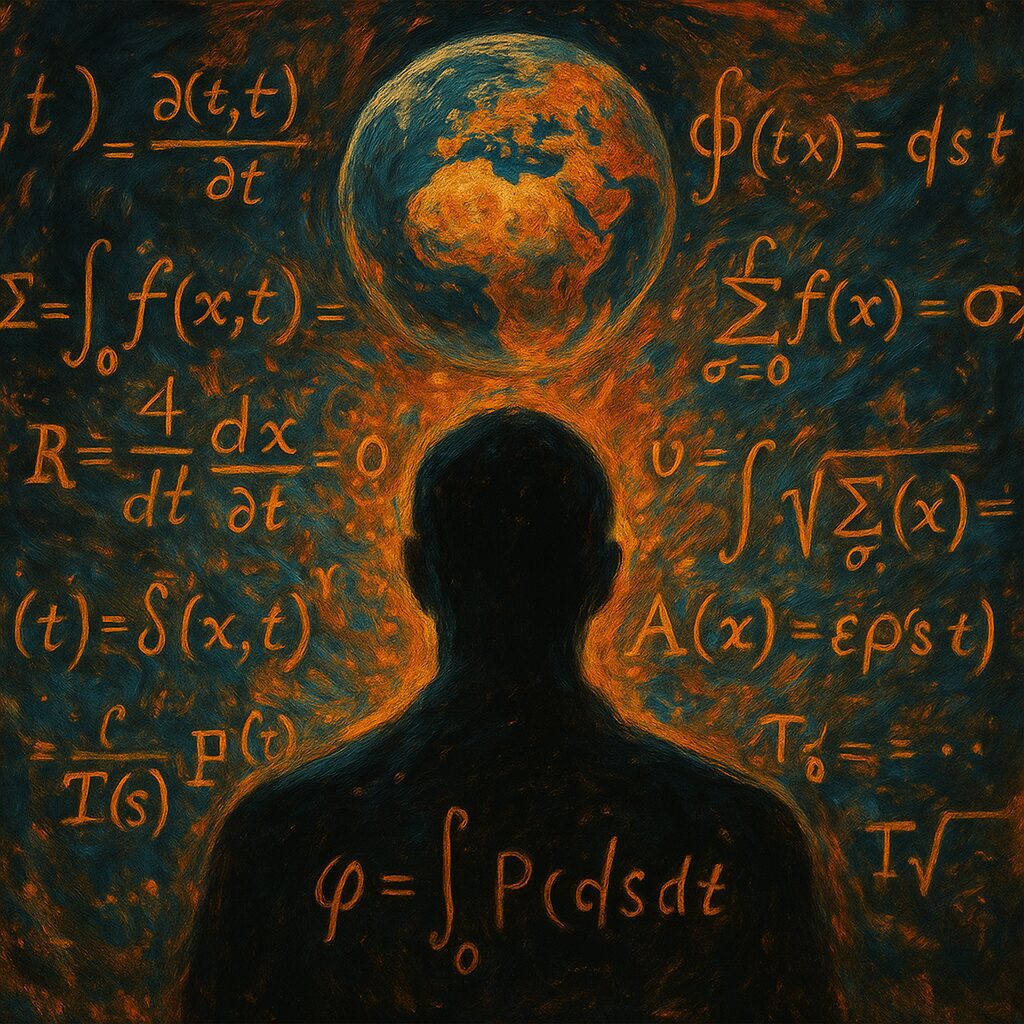¿Estamos realmente viviendo tiempos sin precedentes? No lo creo. La historia ya ha tocado esta melodía antes. Quizás la pregunta no es qué va a pasar, sino cuándo volverá a pasar.
Por Matias Federico Boglione.
Las civilizaciones no caen al azar. Caen con la misma precisión con la que florecen: como relojes antiguos que, incluso rotos, marcan el tiempo de nuestro olvido.
¿Y si la historia no fuera un caos?
La historia, esa larga cadena de eventos que suele parecernos caótica, arbitraria y desordenada, podría no serlo tanto. ¿Y si existiera un patrón? Esta idea, que parece más propia de la ciencia ficción que de los libros de historia tradicionales, ha sido defendida con insistencia por pensadores tan diversos como Arnold Toynbee, Oswald Spengler, Pitirim Sorokin, Peter Turchin, y en una versión más radicalmente estructurada, por el catalán Alexandre Deulofeu.
En tiempos donde el presente parece incomprensible y el futuro inaccesible, la posibilidad de leer la historia desde la matemática podría despertarnos algo de esperanza. Frente al vértigo de la incertidumbre global, surgen preguntas inquietantes: ¿podemos anticipar el declive de las grandes potencias? ¿Hay razones estructurales detrás del auge del autoritarismo o del colapso ecológico?
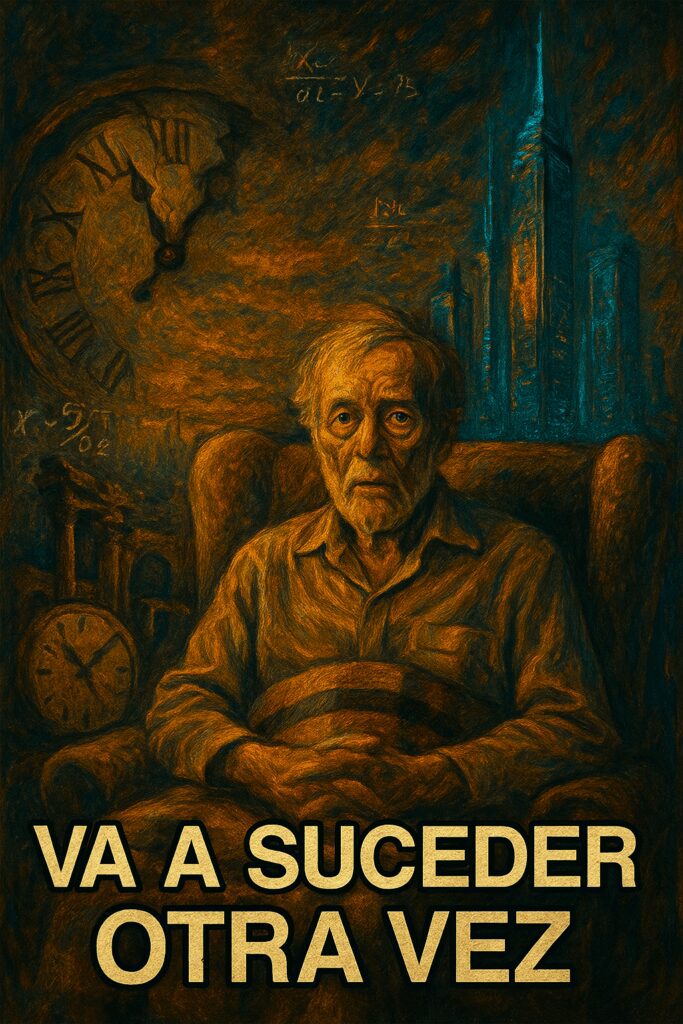
Este artículo busca partir de esas preguntas pero sostenido en una hipótesis provocadora: que la historia, lejos de ser un caos, podría tener una lógica cíclica tan precisa como la de un reloj. Pero a diferencia de los abordajes deterministas o proféticos, aquí nos interesa más lo que esta mirada alternativa nos permite pensar sobre nuestro presente. Porque si el mundo actual está en un punto crítico (una fase de agotamiento civilizatorio, como diría Deulofeu) entonces también podríamos estar en vísperas de una transformación profunda.
¿Y si la historia fuera un fractal? ¿Y si pudiéramos leer el presente como síntoma de un patrón más grande? Quizás, como dice Fisher (2009), el verdadero problema no es que estemos condenados a repetir el pasado, sino que nos han robado el futuro. Recuperar la capacidad de proyectar, incluso desde el agotamiento mental al que nos tienen acostumbrados, es el acto político más urgente de nuestro tiempo.
Deulofeu y el reloj de las civilizaciones
Alexandre Deulofeu (1903–1978) fue farmacéutico, matemático aficionado, político republicano y uno de los pensadores más originales (y más ignorados) del siglo XX. Su teoría sobre la Matemática de la Historia sostiene que las civilizaciones no evolucionan al azar, sino que siguen ciclos biológicos precisos, casi como organismos vivos que nacen, crecen, alcanzan un punto de máxima creatividad y luego entran en decadencia. Estos ciclos no solo serían medibles, sino también previsibles.
Vista de esta manera, la historia de la humanidad estaría estructurada en grandes ciclos de 5100 años, que se dividen en tres subciclos de 1700 años cada uno. A su vez, estos subciclos contienen dos fases: una época de libertad creadora de aproximadamente 650 años, marcada por avances culturales, democracia y pluralismo; y otra de unificación imperialista, que dura cerca de 1050 años, caracterizada por centralización del poder, declive artístico y pérdida de libertades.
Pero la audacia de su propuesta no se termina ahí. Deulofeu calculó que todo imperio tiene una vida útil de 550 años, sin importar el contexto geográfico, ideológico o tecnológico. Desde Egipto hasta el Imperio Británico, desde Roma hasta los Estados Unidos, Deulofeu creía ver una regularidad asombrosa, un metronomo civilizatorio que dictaba el ritmo de auge y caída con precisión matemática.
Por supuesto, esta concepción histórica no es nueva en términos filosóficos. Platón ya hablaba de ciclos en La República, y los estoicos desarrollaron la noción del «eterno retorno». Deulofeu va más allá: busca cuantificar, medir, predecir. Para él, la historia no solo tenía sentido, sino que podía convertirse en una ciencia exacta.

Curiosamente, su propuesta converge con desarrollos más recientes como la cliodinámica de Peter Turchin (2010), que también intenta modelar los ciclos históricos mediante herramientas matemáticas y datos empíricos. Turchin sostiene que hay “olas de inestabilidad” que atraviesan las sociedades cada 50 o 60 años, provocadas por factores estructurales como la sobreproducción de élites, la desigualdad y la pérdida de legitimidad de las instituciones. Aunque sus escalas difieren, ambos parten de una intuición compartida: la historia tiene ritmo, y podemos oírlo si aprendemos a escuchar.
Deulofeu predijo eventos que luego se cumplieron con una exactitud que asombra: la caída de la URSS, la reunificación de Alemania, el derrumbe del Imperio Británico, la decadencia del sistema francés y el avance de China como futura potencia mundial. Obviamente que su modelo no está exento de críticas: puede caer en el determinismo, subestimar los factores contingentes o romantizar el carácter “natural” del ciclo. Pero lo que acá nos importa no son sus capacidades proféticas, sino su invitación a pensar la historia de otra manera: no como una acumulación de datos, sino como un sistema vivo, estructurado, legible.
Historia, ciencia y ficción: del eterno retorno a la cliodinámica
Desde que existe la escritura, los seres humanos hemos intentado encontrar un orden en el tiempo. La idea de que la historia no es lineal sino cíclica atraviesa muchas culturas: el calendario maya, el samsara hindú, el eterno retorno de los estoicos y Nietzsche. Esta intuición de repetición, de que los acontecimientos vuelven disfrazados de novedad, ha servido tanto para dar sentido como para consolar frente al caos.
Sin embargo, convertir esa intuición en método o en ciencia, es otra cosa. Ahí entran los modelos cuantitativos de la historia, un campo híbrido y polémico que ha ganado fuerza en las últimas décadas. Uno de los intentos más audaces y contemporáneos es la cliodinámica, impulsada por el científico ruso-estadounidense Peter Turchin.
Este científico sostiene que las sociedades no colapsan por casualidad ni exclusivamente por eventos externos. En sus modelos, el colapso social suele seguir a una sobreproducción de élites: cuando hay demasiadas personas aspirando al poder y pocos espacios de representación efectiva, se produce una competencia feroz, corrupción, polarización y, eventualmente, ruptura institucional. Esta tensión estructural, sumada a factores como desigualdad económica, descontento popular y declive de la legitimidad, genera lo que llama “olas de inestabilidad”.
Turchin llegó a predecir, notablemente, el aumento de la violencia política en EE. UU. para la década de 2020, incluyendo el riesgo de guerras internas. Su modelo, basado en más de 2000 años de datos históricos, sostiene que hay ciclos de entre 50 y 70 años en los que se acumula tensión estructural hasta que ocurre un quiebre. Esto implica que las crisis actuales, lejos de ser excepcionales, podrían ser estructuralmente inevitables.

Pero esta “predictibilidad” tiene su lado oscuro. Como ha señalado David Runciman (2018), el riesgo de matematizar la historia es caer en un determinismo paralizante, donde las acciones humanas parecen irrelevantes frente a las fuerzas estructurales. Si todo está escrito, ¿para qué actuar? ¿para qué resistir? Peor aún: estos modelos pueden ser usados políticamente para justificar autoritarismos, discursos de “inevitabilidad” o repliegues tecnocráticos.
Esta tensión entre previsión y libertad no es nueva. Ya en el siglo XIX, Auguste Comte soñaba con una física social capaz de prever el devenir histórico con la misma precisión que las leyes de Newton. La literatura de ciencia ficción lo revivió con entusiasmo: Isaac Asimov, en su saga Fundación, imaginó una disciplina llamada psicohistoria capaz de prever con exactitud milenios de historia humana mediante ecuaciones. Pero incluso en la ficción, Asimov reconocía una trampa: el modelo podía predecir comportamientos colectivos, pero no el factor humano individual, el azar, el error, el héroe inesperado o el cisne negro.
En este punto, el aporte de la teoría política se vuelve crucial. Porque aunque podamos identificar patrones o regularidades, el poder, la ideología y el conflicto no desaparecen. La historia no es solo datos y curvas: es lucha, representación, subjetividad. Por eso, la cliodinámica puede ser un insumo útil, pero no una respuesta total. La pregunta no es solo si podemos predecir el colapso, sino si podemos anticiparlo para transformarlo. Ahí es donde la historia, más que ciencia, sigue siendo arte político.
Psicohistoria y ficciones predictivas: cuando la ciencia política se encuentra con la ciencia ficción
Pocas veces una idea científica ha tenido tanto magnetismo narrativo como la psicohistoria de Fundación, la saga creada por Isaac Asimov a mediados del siglo XX. En su universo, Hari Seldon, un brillante matemático, desarrolla una disciplina capaz de predecir el comportamiento masivo de la humanidad a lo largo de miles de años. No predice lo que hará cada individuo, pero sí lo que hará una civilización entera: su auge, su caída y su renacimiento.
La idea resonó profundamente en un siglo marcado por guerras mundiales, revoluciones y promesas fallidas de progreso. Pero hoy, en pleno siglo XXI, esa fantasía de control del futuro vuelve a cobrar fuerza. En parte, por el desarrollo de tecnologías de big data, inteligencia artificial y análisis predictivo que permiten identificar patrones conductuales a escala masiva. En parte, por la angustia generalizada frente a la incertidumbre: en un mundo colapsado, saber lo que viene parece un acto de supervivencia.
Así es como la cultura pop ha reciclado y actualizado estas obsesiones. Series como Westworld, Black Mirror o Devs plantean futuros en los que el algoritmo reemplaza a la política, y donde el libre albedrío se convierte en una ilusión estadística. Incluso Don’t Look Up, con su sátira sobre el negacionismo climático, apunta al mismo núcleo: sabemos lo que va a pasar, pero no actuamos.

¿Dónde entra la ciencia política entoda esta ensalada? Como casi siempre, en un lugar incómodo. Mientras los datos parecen darnos certezas, la política insiste en la disputa, la contradicción, la incertidumbre activa. Y ahí aparece una paradoja contemporánea: nunca tuvimos tantos datos sobre el mundo, y sin embargo, nunca fuimos tan incapaces de imaginar uno distinto.
Este es uno de los diagnósticos de Fisher (2009), quien habla del realismo capitalista como la imposibilidad cultural de imaginar alternativas al sistema actual. Incluso nuestras utopías están colonizadas: cuando pensamos el futuro, lo hacemos con las lógicas del presente. De ahí que tantas distopías —desde The Hunger Games hasta The Handmaid’s Tale— repitan los mismos ejes: control, desigualdad, simulacro. Lo distópico ya no es lo raro: es lo reconocible.
Aún así, la ciencia ficción nos ofrece pistas. La psicohistoria de Asimov fracasa si sus modelos son conocidos por todos: el futuro deja de cumplirse cuando se vuelve consciente. Esta es una potente metáfora para pensar nuestro tiempo. Si asumimos que vamos hacia el colapso, pero no hacemos nada para evitarlo, la profecía se autocumple. Pero si entendemos los ciclos, si vemos sus grietas, si los usamos como advertencia, entonces podemos recuperar algo más importante que el futuro: la capacidad de imaginarlo.
A fin de cuentas, lo que está en juego no es si la historia puede predecirse, sino si podemos reinventarla antes de que se repita.
De Fisher a Žižek: cuando el futuro colapsa
Hay una frase Fisher que se convirtió en eslogan de época: “Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo.” No lo dijo como exageración, sino como síntoma. En el imaginario contemporáneo, el futuro ya no es un territorio abierto sino un residuo de posibilidades agotadas. Lo que alguna vez fue utopía, hoy es distopía o meme. El mañana se volvió predecible, gris, y, por regla general, bastante aterrador.
Esta incapacidad de imaginar algo diferente al presente se refleja no solo en la política, sino también en la subjetividad de cada uno de nosotros. En lugar de construir proyectos colectivos o narrativas de transformación, nos refugiamos en estrategias de supervivencia individual. La ansiedad, la depresión y el cinismo no son solo problemas clínicos: son efectos políticos de un horizonte invisible.
Žižek retoma esta idea desde otro ángulo. Para él, la promesa de la felicidad funciona como ideología. Nos venden la ilusión de que, si consumimos lo correcto, si seguimos las reglas del sistema, si cultivamos la “actitud positiva”, todo irá bien. Pero es precisamente esa promesa la que nos ata a un presente frustrante. La búsqueda obsesiva de bienestar y plenitud, se convierte en una trampa que desactiva el conflicto, el cuestionaimento y el deseo de algo diferente.

Ambos coinciden en algo fundamental: la crisis no es sólo material, es simbólica. En un mundo donde los discursos dominantes nos repiten que «no hay alternativa», lo único que queda es gestionar la decadencia. Hemos pasado de querer cambiar el mundo a intentar “sentirnos bien” dentro de un sistema que nos enferma. La salud mental, entonces, no puede pensarse por fuera de la salud democrática. La tristeza crónica de nuestras sociedades es también un problema político.
Por eso, recuperar la imaginación política no es un lujo ni una utopía ingenua: es una necesidad colectiva para no aceptar el colapso como destino. Ante la ansiedad política que nos atraviesa, no alcanza con gestionar el presente. Hay que volver a imaginar el futuro, y hacerlo de manera radical, incómoda y plural.
América Latina y el Sur global: ¿la próxima fase creadora?
A pesar de su diagnóstico estructural de la decadencia de los imperios, la teoría de Deulofeu estaba atravesada por una convicción inusual: la esperanza también puede ser histórica. Antes de morir, propuso que el próximo foco creador de la humanidad no surgiría del Norte global, como había sucedido durante siglos, sino desde América Latina. Específicamente, desde el Cono Sur.
Lejos de ser una fantasía nacionalista, su afirmación se basa en una lectura cíclica: los antiguos centros de poder están entrando en fase de descomposición, mientras que regiones que habían sido periferias comienzan a mostrar señales de maduración cultural y social. Deulofeu mencionaba a países como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil como núcleos de una nueva civilización, con potencial de creatividad colectiva, conciencia crítica y formas renovadas de convivencia democrática.
¿Exagerado? Tal vez. Pero hay datos que invitan a no descartarlo de plano. América Latina es, hoy por hoy, una de las regiones más activas en términos de movilización ciudadana, luchas por los derechos humanos, feminismos populares, economías solidarias y experimentos de democracia participativa. Frente a un Norte empantanado en el neofascismo cultural, la vigilancia digital y la anomia social, el Sur global parece al menos mantener viva la pregunta por el bien común.
Además, si se cruza la perspectiva de Deulofeu con herramientas contemporáneas como la cliodinámica de Peter Turchin, podemos reforzar la idea de que ciertos territorios tienden a emerger como centros civilizatorios cuando otros colapsan. Turchin, de hecho, predice picos de inestabilidad social global en torno a la década de 2020–2030, y destaca que las transiciones sistémicas suelen estar acompañadas por “focos inesperados” de innovación sociopolítica.
El Sur no sólo sufre las crisis del mundo, también las piensa desde otro lugar. En los márgenes, donde no hay promesas de Silicon Valley ni retornos asegurados del capital financiero, surgen formas distintas de habitar el tiempo, de concebir la historia, de imaginar el porvenir. América Latina, con su riqueza linguístitca y cultural, memorias de resistencia y luchas territoriales, no ofrece una fórmula, sino una tensión viva: la posibilidad de construir otra historia, desde otro mapa.
Si el futuro necesita un nuevo relato, es posible que no venga de los imperios caídos ni de los centros agotados, sino desde la periferia. Y como sugiere Deulofeu, tal vez ese nuevo foco creador no se anuncie con la arrogancia tecnológica ni con grandes conquistas, sino con pequeños gestos colectivos: una asamblea barrial, una red de cuidados, una rebelión de sentidos comunes.
¿Ciencia de la historia o herramienta política? Lo que hacemos cuando narramos el pasado
Hay una pregunta que sigue sobrevolando, y no es si la historia puede ser una ciencia, sino para qué queremos que lo sea. ¿Qué ganamos al buscar patrones, ciclos o estructuras en medio del caos aparente? ¿Queremos entender el pasado o queremos dominar el futuro?
Teorías como la de Deulofeu o la cliodinámica de Turchin reivindican una racionalidad histórica: la posibilidad de que detrás del ruido, haya lógica. Que las civilizaciones, como los organismos, tengan ritmos, límites, procesos de maduración y agotamiento. No se trata (solamente) de predecir cuándo colapsará Estados Unidos o si China alcanzará la hegemonía, sino de reconocer que la historia no es caprichosa: tiene condiciones, ciclos de acumulación de tensiones, puntos de inflexión, factores estructurales.
Pero también está la otra cara de la cuestión, que viene a nosotros a través de una avertencia de Foucault: toda forma de conocimiento histórico es también una forma de poder. Contar la historia de un modo implica habilitar ciertos futuros e inhibir otros. La historia es memoria, pero también es dispositivo: lo que se recuerda y lo que se olvida, lo que se eleva como enseñanza y lo que se entierra como trauma, define el horizonte de lo posible. En este sentido, el interés por modelos cíclicos no es una elección neutral: es una respuesta frente a la radical incertidumbre que nos habita.
Žižek nos recuerda que el mayor desafío político hoy no es imaginar el Apocalipsis —eso lo hacemos a diario en el cine y las redes—, sino imaginar una alternativa sistémica. Diagnósticos sobran. Lo que falta es imaginación institucional, afectiva y política. Quizás por eso, lo más potente de estas teorías no sea su capacidad predictiva, sino la provocación: nos obligan a preguntarnos qué haríamos si supiéramos que estamos al final de un ciclo, o al borde de uno nuevo.
Pensar la historia como ciencia no es incompatible con pensarla como arte. Al contrario: es en la tensión entre patrones y rupturas, entre estructura y acontecimiento, donde emergen las verdaderas posibilidades políticas. No se trata de rendirse al destino cíclico, sino de entender que incluso dentro de esos ciclos, hay bifurcaciones, decisiones, actos colectivos que pueden torcer el rumbo.
La historia es una gramática de posibilidades, y nuestras acciones (colectivas, conscientes y organizadas) son las palabras que escriben el siguiente párrafo. No podemos evitar los ciclos, pero sí podemos decidir cómo transitarlos, cómo resistirlos, y cómo abrir grietas desde donde emerjan nuevos sentidos.
Y en ese gesto, entre la matemática y la utopía, entre el recuerdo y la reinvención, tal vez se juega el sentido más profundo de pensar el futuro de la humanidad.