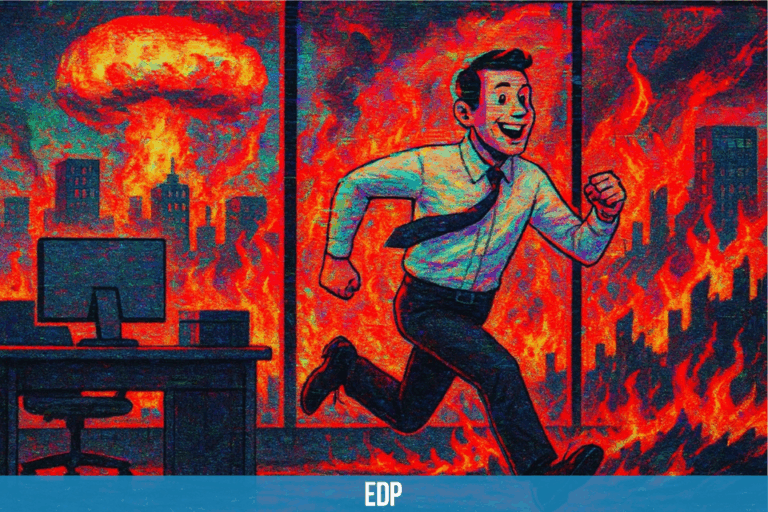La destrucción total disuelve la carga insoportable de la vida cotidiana. En un mundo reducido a cenizas, ya no habría jefes, correos ni hojas de cálculo. El apocalipsis aparece como la gran huelga universal, la suspensión definitiva del trabajo.
Por Jonathan Peláez.
El trabajo, que debería ser una forma de creación, se convirtió en un apocalipsis diario: lo odiamos, pero lo seguimos adorando. Bienvenidos a la trampa invisible del capitalismo.
La cultura del trabajo nos robó la imaginación
Fredric Jameson dijo: “Hoy parece más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”. Esta frase no podría ser más pertinente para analizar el futuro distópico en el cual vivimos. No por casualidad inspiró a Mark Fisher para escribir Realismo Capitalista. Sin embargo, yo le haría una modificación: “todos preferimos el fin del mundo antes que volver al trabajo”. Aunque parezca ir en otra dirección, la frase sigue apuntando a un eje transversal: el capitalismo y su cultura del trabajo, ese círculo vicioso que convierte la existencia en la rutina agotadora de un hámster que corre sin salida, esperando el final.
Esta idea apareció en mi cabeza hace meses, cuando varios medios de comunicación difundieron la noticia de un asteroide —el 2024 YR4— que impactaría la Tierra, específicamente en Colombia, en el año 2034. Como si fuera una escena de Don’t Look Up, lo que más me llamó la atención en redes no fue la preocupación genuina por la posible destrucción del planeta, sino los comentarios aliviados: “por fin no tendríamos que volver a trabajar”. Más que miedo, el apocalipsis despertaba un deseo de descanso.
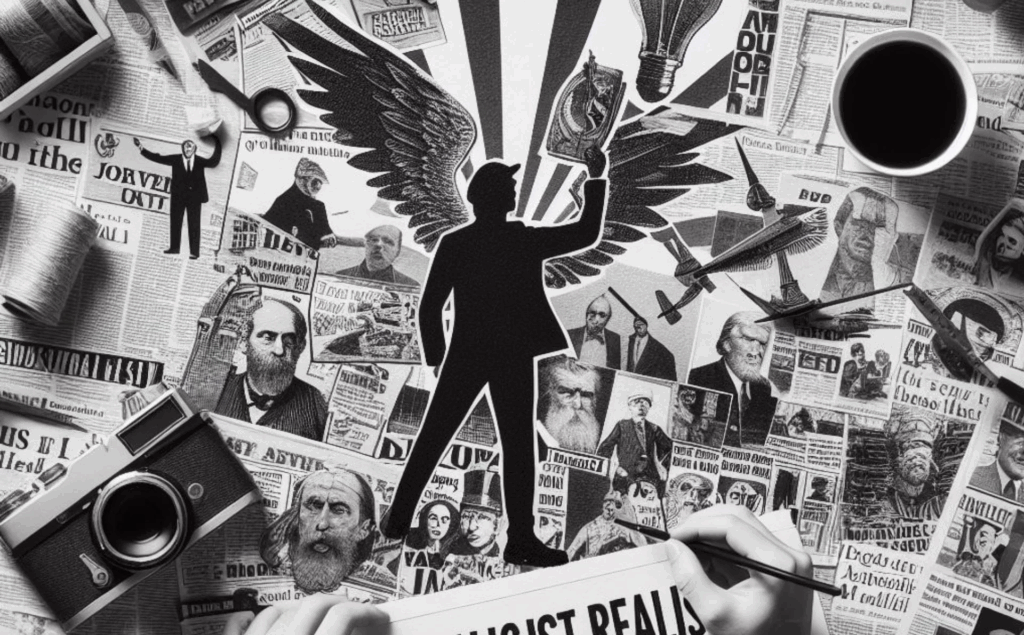
Esa reacción me llevó a preguntarme cómo, a pesar de odiar trabajar, al punto de preferir nuestra extinción, seguimos sin ver la raíz del problema: la estructura de explotación del capitalismo y su arraigo en la cultura del trabajo. Vivimos rodeados de frases y discursos que glorifican el esfuerzo sin descanso, ejemplos de “emprendedores exitosos”, influencers que predican la meritocracia y la idea de que si fracasás, es porque no trabajaste lo suficiente.
Como señaló Mark Fisher en Realismo Capitalista, hemos perdido la capacidad de imaginar una alternativa diferente al capitalismo. Este sistema no solo organiza la economía, sino también la cultura, la educación, la salud mental y la forma en que concebimos el futuro.
Fisher analizó cómo la depresión, la ansiedad y el burnout laboral son síntomas sociales, no individuales. El agotamiento no es un fracaso personal, sino una consecuencia lógica de un sistema que nos exprime hasta el colapso. Él mismo lo vivió en carne propia, escribiendo con una lucidez atravesada por su experiencia de sufrimiento.
Su crítica al realismo capitalista es también un grito desesperado: nos han robado la imaginación y la capacidad de soñar un mundo diferente. Somos ese hámster que corre sin cesar dentro de la rueda, sin poder saltar hacia afuera, agotado y esperando el fin.
Marx y la alienación del trabajo
La desconexión entre el ser humano y su propia actividad laboral no es nueva. Karl Marx ya lo había desarrollado en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, influido por Hegel y Feuerbach. Mientras Hegel concebía la alienación como un proceso espiritual, Marx la ubicó en el terreno material: la relación del trabajador con el trabajo en el capitalismo. Para él, el trabajo debería ser una actividad creadora, una expresión de la esencia humana. Pero bajo la cultura del trabajo capitalista se transforma en fuente de deshumanización.
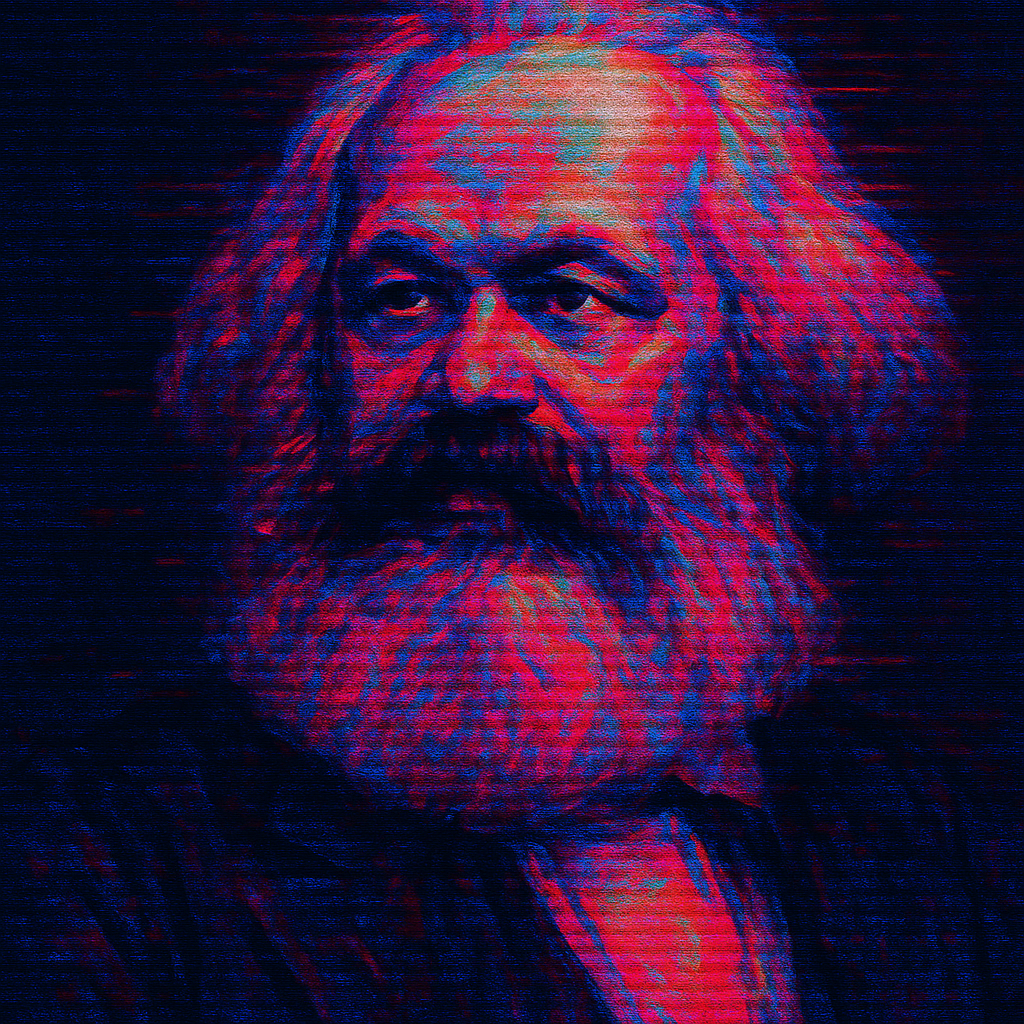
El trabajador está alienado porque no controla lo que produce: el fruto de su esfuerzo pertenece a otro. Un obrero que fabrica automóviles difícilmente puede comprarse uno. No controla tampoco el proceso laboral: trabaja bajo órdenes, ritmos e indicadores impuestos. La actividad que debería ser expresión de su creatividad se convierte en rutina mecánica, en metas dictadas desde arriba y en cifras impersonales. De esta manera, se distancia de su propia esencia: trabaja por supervivencia, no por realización.
El ser humano se define por su capacidad de transformar el mundo con conciencia y cooperación. Pero el capitalismo, al reducir la vida a la mera supervivencia, le arrebata esa esencia. Lo que debería ser praxis creadora se convierte en esfuerzo para pagar deudas, sostener la heladera llena y evitar ser despedido. Además, esta alienación lo separa de sus semejantes, ya que la competencia reemplaza a la cooperación, el ascenso individual sustituye al bien común.
El trabajo se vuelve una carrera entre iguales por un salario o un puesto. Alienarse es eso: sentirse extraño ante lo que hacemos, ante nosotros mismos y ante los demás. Una rueda que gira sin cesar, en la que corremos sin avanzar, convencidos de que no hay otra forma posible de vivir.
Althusser y la cultura del trabajo
Louis Althusser retoma la distinción marxista entre base y superestructura, pero añade una clave: el capitalismo no se sostiene solo por necesidad económica, sino por un entramado ideológico que nos enseña a aceptar el trabajo como algo natural y virtuoso. Desde la escuela se nos inculca la disciplina del horario, la obediencia a la jerarquía y la promesa de que solo trabajando duro tendremos un futuro. Las redes sociales, la publicidad y la cultura popular refuerzan ese dogma glorificando el hustle —el trabajo sin descanso— y el “éxito personal” como valor supremo.

Los aparatos ideológicos del Estado —la escuela, la familia, la religión, los medios, la cultura popular— transmiten esa moral del trabajo. La escuela no solo educa, también disciplina. La familia repite que “trabajar dignifica”, y la religión traduce el sacrificio en virtud. Los medios exaltan al emprendedor que “se hizo solo” y ridiculizan a quienes se niegan a jugar el juego del esfuerzo eterno. En las redes, la productividad se ha vuelto mantra: dormir poco, producir mucho, monetizar cada segundo.
Así, la alienación deja de sentirse como opresión externa y se interioriza como condición normal. Cuando el trabajo nos destruye, creemos que fallamos nosotros, no el sistema. Althusser lo llamó interpelación: la ideología nos llama “trabajadores”, “emprendedores” o “profesionales”, y respondemos asumiendo ese rol, aunque implique cansancio, ansiedad o frustración. Por eso preferimos imaginar el fin del mundo antes que una vida sin trabajo asalariado. No se trata de pereza, sino de colonización simbólica. La cultura del trabajo ha moldeado incluso nuestros deseos.
El fetiche del fin del mundo
Vivimos atrapados en el burnout laboral, alienados por un sistema que nos desconecta de nuestra esencia y aun así seguimos venerando el trabajo como si fuera una religión. Slavoj Žižek, retomando a Jameson y Fisher, sostiene que fantaseamos con el fin del mundo porque en el fondo algo en nosotros se excita ante esa idea: el apocalipsis como liberación.
La destrucción total disuelve la carga insoportable de la vida cotidiana. En un mundo reducido a cenizas, ya no habría jefes, correos ni hojas de cálculo. El apocalipsis aparece como la gran huelga universal, la suspensión definitiva del trabajo. Nuestra imaginación política fracasa y triunfa, en cambio, la imaginación catastrofista. No podemos concebir cómo abolir la rueda del hámster, pero sí cómo vernos devorados por zombis o incinerados por un sol moribundo.

Preferimos el fin del mundo antes que volver al trabajo porque, en el fondo, el trabajo mismo ya es una forma de apocalipsis cotidiano. Si el sistema no nos permite imaginar un mundo distinto, solo nos queda la fantasía morbosa de que todo estalle para liberarnos, aunque sea en la ficción.
Seguimos atrapados en la contradicción: odiamos el trabajo, pero seguimos glorificándolo. Repetimos los mantras del sacrificio y la resiliencia mientras el sistema se alimenta de nuestra frustración. No se trata de flojera ni de falta de motivación, sino de una trampa ideológica: la cultura del trabajo nos ha convencido de que no hay alternativa.
Análisis desde la cultura popular
Una serie de anime —Zom 100: Bucket List of the Dead— ejemplifica perfectamente este fenómeno. El protagonista, Akira, comienza su vida laboral lleno de sueños, pero pronto se ve atrapado en la explotación extrema: jornadas sin fin, jefes abusivos y nula compensación. Tres años después, es un “muerto en vida”. Hasta que, de pronto, llega el apocalipsis zombi. Su primera reacción no es miedo, sino alegría: ¡ya no tiene que ir a trabajar!
De repente, el mundo recobra color. La catástrofe se convierte en liberación. Akira hace una lista de “100 cosas que quiere hacer antes de morir”: un símbolo de recuperación del tiempo y la libertad. Para él, el apocalipsis no es tragedia, sino oportunidad. Es la encarnación de la frase de Jameson: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Su agotamiento no es un fallo personal, sino un síntoma del sistema, tal como lo explica Fisher. Solo cuando la estructura colapsa puede redescubrir su humanidad fuera de la cultura del trabajo.

El anime visualiza la tesis de Žižek: “nos excita el fin del mundo porque allí se disuelve la carga insoportable del trabajo”. El apocalipsis es la gran huelga universal, la fantasía de una vida sin jefes ni metas absurdas. Pero también nos recuerda que esa liberación solo ocurre cuando los aparatos ideológicos desaparecen. En la ficción, el fin del trabajo requiere el fin del mundo.
Rechazo al fatalismo y posibilidad de transformación
Aun así, este texto no pretende ser pesimista. Mark Fisher nos mostró con crudeza los síntomas del realismo capitalista, pero su obra también invita a reconocerlos para resistir. La cultura del trabajo no es inamovible: entender su lógica es el primer paso para imaginar alternativas.
Las nuevas generaciones, más libres en su forma de expresarse, quizás no tengan todavía la respuesta, pero sí la capacidad de hacerse las preguntas correctas. Zom 100 nos deja una lección: no necesitamos el fin del mundo para liberarnos, sino la conciencia de que el sistema no es natural. Cambiar empieza por comprender en qué juego estamos. La imaginación, hoy expropiada, puede volver a ser herramienta política.